Con Abraham Merrit sucede algo curioso, sus relatos en general han pasado desapercibidos por la crítica, a pesar de reconocerlo como el creador de una de las mejores historias fantásticas de los años veinte: La nave de Ishtar (The ship of Ishtar). Personalmente, veo en la narrativa de Merrit una vitalidad maravillosa, perfectamente consciente de sus debilidades, pero siempre intensa, original, lo cual ya es mucho.
Three lines of old french, Abraham Merrit (1884-1943)
-Por rica que fuera la guerra para las ciencias quirúrgicas -concluyó Hawtry-, al abrir por medio de las torturas y las mutilaciones, zonas inexploradas en las que el ingenio del hombre se apresuró a entrar, descubriendo medios, al hacerlo, para darles jaque mate a los sufrimientos y la muerte, porque siempre, amigos míos, el destilado de sangre y sacrificio es progreso, por grande que todo ello fuera, la tragedia mundial laa abierto aún otra zona en la que pueden descubrirse, quizá, conocimientos todavía mayores. Fue una clínica insuperable para los sicólogos, todavía más que para los cirujanos.
Latour, el gran doctor francés, se inquietó, extirpándose de las profundidades del gran sillón; las luces de la chimenea danzaban sobre su rostro enjuto.
-Eso es cierto -dijo-. Si, es cierto. En ese horno, la mente humana se abrió, como una flor bajo un sol demasiado brillante. Castigados en esa tempestad colosal de fuerzas primitivas, atrapados en el caos de energías tanto físicas como síquicas, que, aunque el hombre mismo era su creador, hicieron que pareciera una polilla en medio de un remolino de aire, todos esos factores oscuros y misteriosos de la mente, a los que los hombres, por falta de conocimientos, hemos llamado alma, quedaron libres de sus inhibiciones y obtuvieron la fuerza para actuar.
-¿Cómo podía suceder otra cosa, cuando los hombres y las mujeres, oprimidos por tristezas y alegrías vibrantes, manifiestan las emociones de las profundidades ocultas de sus espíritus..., cómo hubiera podido suceder otra cosa en ese crescendo mantenido constantemente de emociones?
McAndrews intervino.
-¿A qué región sicológica se refiere usted, Hawtry? -inquirió.
Estábamos cuatro de nosotros instalados junto a la chimenea del Science Club: Hawtry, que ocupa la cátedra de sicología en una de nuestras principales universidades y cuyo nombre se honra en todo el mundo; Latour, un inmortal de Francia; McAndrews, el famoso cirujano estadounidense, cuyo trabajo durante la guerra ha escrito una nueva página en el libro brillante de la ciencia, y yo mismo. Los nombres de mis tres acompaitantes no eran verdaderamente esos; pero sí eran tal y como los he descrito. No voy a esforzarme en identificarlos más.
-Me refiero al campo de la sugestión -replicó el sicólogo-. Las reacciones mentales que se revelan como visiones, una formación accidental en las nubes que se convierte para las imaginaciones sobreexcitadas de los dominadores en las multitudes de Juana de Arco saliendo de los cielos, el reflejo de la luna en los bordes de las formaciones de nubes que se convierten para los asediados en una cruz sostenida por arcángeles; la desesperación y la esperanza, que se transforman en leyendas tales como la de los arqueros de Mons, arqueros fantasmales que dominan y abruman con sus flechas a los arqueros enemigos; jirones de niebla, en la tierra de nadie, que son interpretados por los ojos cansados de los vigilantes, en la forma del mismo Hijo del Hombre, que camina con tristeza entre los muertos. Señales, portentos y milagros; las multitudes de premoniciones, de apariciones de seres amados, habitantes todos de esa región de las sugestiones; nacidos todos ellos del desgarramiento de los velos del subconsciente. En este caso, con sólo que se logre reunir una milésima parte, será ya suficiente para que los ana lizadores sicológicos trabajen ininterrumpidamente durante veinte años.
-¿Y los límites de esa zona? -preguntó McAndrews.
-¿Los límites?
Resultaba evidente que Hawtry estaba perplejo.
Durante unos momentos, McAndrews permaneció en silencio. Luego, sacó del bolsillo una hoja de papel amarillento, un cablegrama.
-El joven Peter Laveller murió hoy -dijo, en tono aparentemente casual-. Murió donde lo había manifestado, en los restos de las trincheras que atraviesan los antiguos dominios de los señores de Tocquelain, cerca de Bethune.
-¡Murió allí! -el asombro de Hawtry era profundo-. Sin embargo, leí que lo habían llevado a casa; en realidad, ¡que se trataba de otro de sus triunfos, McAndrews!
-Dije que fue allí a morir -repitió el cirujano, lentamente.
Así pues, eso explicaba la curiosa reticencia de los Laveller con respecto a lo que le había ocurrido a su hijo soldado, un secreto que había causado sorpresa entre los periodistas profesionales durante varias semanas, ya que el joven Peter Laveller era uno de los héroes de la nación. Hijo único del viejo Peter Laveller, y tampoco este es el nombre verdadero de la familia, ya que, como sucede con los demás, no puedo revelarlo, era el heredero de los millones del viejo y taciturno rey del carbón, y el latido secreto y más amado de su corazón. Al comenzar la guerra se había alistado con los franceses. La influencia del padre pudo abrogar la ley del Ejército Francés, según la cual todos los hombres deben comenzar desde abajo -no lo sé-; pero el joven Peter no lo quiso. Con una gran determinación, lleno del fuego de los primeros cruzados, tomó su lugar en las filas.
De estampa limpia, ojos azules v un metro ochenta de estatura, de sólo veinticinco años de edad, quizá un poco soñador, era un tipo capaz de excitar las imaginaciones de los "peludos" (soldados franceses), que lo apreciaban. Fue herido dos veces, en el curso de los días más peligrosos, y cuando los Estados Unidos intervinieron en la guerra, fue transferido a nuestras fuerzas expedicionarias. Fue en el asedio a Mount Kemmel donde recibió las heridas que lo hicieron regresar junto a su padre y su hermana. Yo sabía que McAndrews lo había acompañado hasta ultramar y que, en opinión de todos, había logrado "remendarlo".
¿Qué había ocurrido entonces? ¿Y por qué había regresado Laveller a Francia, a morir, como lo había dlcho McAndrews?
Volvió a meterse el cablegrama en el bolsillo.
-Hay un límite, John -le dijo a Hawtry-. El caso de Laveller era de los limítrofes. Voy a explicártelo.
Dudó unos instantes.
-Quizá no debiera hacerlo. No obstante, tengo la idea de que a Peter le agradaría que lo relatara; después de todo se consideraba como descubridor.
Volvió a hacer una pausa. Luego, tomó definitivamente una decisión y se volvió hacia mí.
-Merritt, puedes utilizar este relato, si lo consideras conveniente. Pero si te decides a ello, cambia los nombres y asegúrate de que no publicarás ningún detalle que facilite la identificación. Después de todo, lo importante es lo que sucedió, si es importante, y no interesan en absoluto los protagonistas.
Se lo prometí, y he cumplido con mi promesa. Relato todo tal y como lo reconstruyó la persona a la que llamo McAndrews, en la habitación sumida en la penumbra, donde permanecíamos en silencio, hasta que él entró...
Laveller permaneció en pie detrás del parapeto de una trinchera de primera línea. Era de noche, una noche de principios de abril en el norte de Francia, y al decir esto, no hace falta añadir nada para quienes han estado ya en esos lugares.
A su lado había un periscopio de trinchera. Su fusil se encontraba muy cerca. El periscopio es prácticamente inútil durante la noche; por consiguiente, a través de una rendija, entre los sacos de arena, observaba la extensión, de unos cien metros, que era la tierra de nadie. Frente a él sabía que otros ojos permanecían fijos, mirando por rendijas simílares, en el parapeto alemán, del mismo modo que lo hacía él, registrando hasta los menores movimientos. Por toda la tierra de nadie estaban diseminadas formas grotescas, y cuando se encendían los obuses y llenaban con su resplandor aquella zona, esas formas parecían agitarse, moverse, algunas de ellas incluso levantarse, gesticular y protestar. Y eso resultaba horrible, ya que quienes se movían bajo la iluminación eran los cadáveres franceses e ingleses, prusianos y bávaros, fragmentos de un cargamento llevado a la gran prensa de vino tinto de la guerra, que se había instalado en aquel sector.
Había dos escoceses muertos en el terreno, uno segado por las balas de una ametralladora, en el momento en que trataba de atravesar la tierra de nadie. El choque de la muerte rápida y múltiple había hecho que pasara su brazo izquierdo sobre el cuello del camarada más cercano, y este último había sido herido en aquel preciso momento. Se encontraban allí tirados, abrazados, y conforme los obuses explotaban y se apagaban, iluminaban el terreno y morian, parecían girar, querer liberarse de los alambres de espino, lanzarse hacia adelante y regresar. Laveller estaba cansado, fatigado más allá de toda comprensión. Aquel sector era uno de los peores y más agitados. Durante casi setenta y dos horas había permanecido sin dormir, ya que los pocos minutos que se permitía de estupor, de vez en cuando eran interrumpidos por las alarmas constantes, haciendo que resultaran peor que el sueño. El bombardeo había sido continuo, y los alimentos escaseaban y era peligroso obtenerlos; cinco kilómetros atrás, a través del fuego enemigo, se habían visto obligados a recogerlos. Las raciones enviadas desde el aire no podían acercarse más.
Constantemente era preciso reconstruir los parapetos y reparar los alambres, y cuando se efectuaba esa labor, los obuses los destrozaban de nuevo y era preciso efectuar, una vez más, la rutina horrible de su reparación, ya que tenían órdenes de conservar aquel sector a toda costa. Todo lo que le quedaba de conciencia a Laveller estaba concentrado en sus ojos Sólo permanecía con vida su facultad de ver. Y la visión, obedeciendo a las órdenes rígidas inexorables de conservar todas sus reservas de vitalidad en el deber que estaba ejecutando, no veía otra cosa que la franja de terreno que debía vigilar Laveller, hasta que fuera relevado. Sentía el cuerpo anquilosado, no sentía el suelo bajo sus pies y, a veces, parecía flotar en el aire, como los dos escoceses que se encontraban sobre la alambrada. ¿Por qué no podían estarse quietos? ¿Qué derecho tienen los hombres cuya sangre se les ha escapado, para formar el charco oscuro bajo ellos, a bailar y hacer piruetas, al ritmo de las explosiones? ¡ Malditos sean! ¿Por qué no podría algún obús arrojarlos al suelo y enterrarlos?
Había un castillo como a ochocientos metros de allí, a mano derecha. Al menos los restos de lo que había sido un castillo. Bajo él había sótanos profundos, en los que era posible arrastrarse y dormir. Lo sabía, debido a que hacía infinidad de tiempo, al llegar a aquella parte de las lineas, había dormido allí durante una noche. Sería como volver a entrar al paraíso el arrastrarse nuevamente a ese sótano, protegiéndose de la lluvia inclemente, y dormir, una vez más, con un techo sobre la cabeza. "Dormiré, dormiré y dormiré. y dormiré, dormiré y dormiré", se dijo. Luego se puso rigido a medida que la repetición de la palabra hizo que la oscuridad comenzara a reunirse en torno suyo. Los obuses explotaban y se apagaban, se iluminaban y desaparecían. Llegó basta él el tableteo de una ametralladora, pero debían ser sus dientes que castañeteaban, hasta que lo poco que le quedaba de conciencia le hizo comprender de qué se trataba en realidad: algún soldado alenáin demasiado nervioso que trataba de detener el movímiento interminable de los cadáveres. Oyó un arrastrar de pies sobre el barro calizo. No necesitaba mirar hacia allá, eran amigos, ya que de lo contrario no hubieran pasado junto a los centinelas que se encontraban en las esquinas de la posición. No obstante, de manera involuntaria, sus ojos se volvieron hacia los sonidos, tomando nota de que se trataba de tres figuras oscuras que lo observaban.
En aquel momento flotaba sobre ellos una media docena de luces, y por medio de sus resplandores pudo reconocer a los recién llegados. Uno de ellos era aquel famoso cirujano que había llegado desde el hospital de la base de Bethune para ver cómo se infligían las heridas que curaba. Los otros eran su mayor y su capitán. Sin duda, todos ellos se dirigían hacia los sótanos del castillo. ¡Vaya, algunos tenían toda la suerte! Volvió a mirar a través de la rendija, entre los sacos de arena.
-¿Qué sucede?
Era la voz de su mayor, que se dirigía al visitante.
-¿Qué sucede?, ¿qué sucede?, ¿qué sucede?
Las palabras se repetían con rapidez y de manera insistente en el interior de su cerebro, una y otra vez, tratando de despertarlo.
-Bueno, ¿qué sucede?
¡No sucedía nada! ¿No estaba allí él, Laveller, vigilando? El cerebro atormentado se reveló con furia. ¡No sucedía nada! ¿Por qué no se iban y lo dejaban vigilar en paz? Le hubiera parecido mucho más agradable.
-Nada.
Era el cirujano, y nuevamente las palabras se repitieron en los oídos de Laveller, como en un susurro, una y otra vez.
-Nada, nada, nada, nada.
Pero, ¿qué era lo que estaba diciendo el cirujano? De manera fraccionaria, comprendiendo sólo a medias, las frases se registraron:
-Es un caso perfecto de lo que les he estado diciendo. Ese muchacho, extraordinariamente cansado, desgastado, con toda su conciencia centrada en una sola cosa: la vigilancia... La conciencia se encuentra desgastada hasta el punto máximo... Detrás de ello, todo su subconsciente trata de escapar... La conciencia responderá sólo a un estímulo-movimiento, procedente del exterior..., pero el subconsciente, tan cercano a la superficie y controlado en forma tan ligera..., ¿qué hará si se suelta esa ligera suspensión?... Es un caso perfecto.
¿De qué estaban hablando?
Sólo llegaban ya hasta él susurros.
-Así pues, si me dieran permiso...
Era de nuevo el cirujano quien hablaba. ¿Permiso para qué? ¿Por qué no se iban y dejaban de molestarlo? ¿No era suficientemente duro tener que vigilar, sin que le hicieran también escuchar? Algo pasó ante sus ojos. Lo miró ciegamente, sin reconocerlo. Su visión debía estar nublada. Levantó una mano y se frotó los párpados. Sí, debía tratarse de sus ojos, ya que la visión había desaparecido. Un pequeño circulo de luz brilló contra el parapeto, cerca de su rostro. Lo lanzaba una pequeña lámpara. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué miraban? Una mano apareció en el circulo, una mano de dedos largos y flexibles que se agitaban sobre un pedazo de papal en el que estaba escribiendo. ¿Querían también que leyera? ¡No sólo vigilar y escuchar, sino también leer! Reunió todas sus fuerzas para protestar.
Antes de que pudiera obligar a sus labios rígidos a moverse, sintió que le desabrochaban el botón superior de su capote, que una mano se deslizaba por la abertura y arrojaba algo al bolsillo de su guerrera, inmediatamente por encima de su corazón. Alguien susurró:
-Lucie de Tocquelain.
¿Qué quería decir aquello? Esa no era la palabra de contraseña.
Sentía ruidos muy fuertes en su cabeza, como si se estuviera hundiendo en el agua. ¿Qué era aquella luz que danzaba ante él, incluso cuando cerraba sus párpados? Abrió los ojos con dificultad.
Laveller miró directamente hacia el disco de un sol dorado, que se elevaba por encima de una hilera de robles. Parpadeó y bajó la mirada. Estaba de pie sobre un césped verde y suave que le llegaba hasta los tobillos, y que era interrumpido por pequeñas plantas con florecitas azules. Las abejas se paseaban entre sus cálices. Entre ellas se deslizaban mariposas de alas amarillentas. Soplaba una brisa suave, cálida y fragante. De forma rara, no sintió ninguna extrañeza. Era un mundo absolutamente normal, tal y como debía serlo. Pero recordó que en cierto momento había estado en otro mundo, remoto y muy diferente de este: un mundo lleno de miseria y dolor, de barro manchado de sangre y suciedad, de frío y humedad; era un mundo lleno de crueldad, cuyas noches eran disturbadas por el infierno de luces brillantes, los sonidos cortantes y los hombres atormentados, que trataban en vano de descansar y dormir, mientras los cadáveres danzaban. ¿Qué era aquello? ¿Había existido en realidad aquel mundo? Ya no se sentía soñoliento.
Levantó las manos y se las miró. Estaban rugosas, sucias y llenas de cortaduras. Llevaba un capote húmedo, sucio y salpicado de barro. Sus piernas estaban protegidas por botas altas. Junto a un pie incrustado en el lodo había un manojo de florecitas azules, medio aplastadas. Gimió, con piedad, y se inclinó, tratando de levantar los capullos rotos.
-¡Ya hay demasiados muertos, demasiados! -suspiró.
Luego hizo una pausa.
¡Había llegado desde un mundo de pesadilla! De otro modo, ¿cómo era posible que en aquel mundo limpio y feliz estuviera tan sucio?
Por supuesto que era así, pero, ¿dónde estaba? ¿Cómo había logrado abrirse paso hasta allí? ¿Se había pronunciado una contraseña?, ¿cuál era?
La recordó de pronto.
-¡Lucie de Tocquelain!
Laveller gritó ese nombre todavía de rodillas.
Una mano suave y pequeña se posó en su mejilla, y una voz delgada, de tono suave, le acarició los oídos.
-Soy Lucie de Tocquelain. Y las flores volverán a crecer -dijo-; pero es muy emocionante que se sienta triste por ellas.
Laveller se puso en pie de un salto. A su lado se encontraba una muchacha, una joven esbelta, de unos dieciocho años de edad, cuyo cabello era como una nube voluptuosa que rodeaba su cabeza diminuta y orgullosa, en cuyos ojos grandes y de color castaño, posados en él, podía observarse la ternura y una piedad no exenta de alegría. Peter permaneció en pie silenciosamente, bebiéndosela con la mirada; su frente blanca, amplia y suave, los labios curvados y rojos, los hombros blancos y redondeados que destacaban a través del tejido plateado de su chal; el cuerpo dulce y esbelto en el vestido pendiente y de calidad, con su cinturón elevado, de cuero. Era bastante hermosa, pero a los ojos cansados de Peter era más que eso, como un manantial que surgía en el árido desierto, el primer soplo de brisa fresca, de penumbra, sobre una isla agobiada por el calor; la primera visión del paraíso para un alma surgida de una permanencia de varios siglos en el infierno. Y bajo la admiración ardiente de sus ojos, los de la joven descendieron hasta el suelo. Cierto rubor tiñó la garganta blanca y se elevó hacia el cabello oscuro.
-Yo... soy la señorita de Tocquelain, señor -murmuró-. Y usted...
-Laveller... Me llamo Peter Laveller -tartamudeó-. Excuse mi brusquedad, pero no sé cómo llegué aquí, ni tampoco de dónde, con la excepción de que se trataba de un lugar muy distinto. Y usted es muy hermosa, señorita.
Los ojos claros volvieron a levantarse durante un instante, con cierta emoción reflejada en sus profundidades, y volvieron a descender de nuevo. Pero el rubor se hizo más acentuado.
Laveller la observó, mostrando en sus os todo su corazón, que comenzaba a despertar; luego, se despertó su perplejidad y lo agobió insistentemente.
-¿Puede usted decirme qué lugar es este, señorita? -tartamudeó-. ¿Y cómo llegué aquí, si usted...? -hizo una pausa.
Desde algún lugar remoto, a muchas leguas en el espacio, un cansancio insoportable estaba extendiéndose sobre él. Lo sintió acercarse y apoderarse de él, cada vez más. Se hundía profundamente, y caía, caía... Dos manos suaves y cálidas se apoderaron de las suyas. Su cabeza cansada se desplomó sobre ellas. De las palmas pequeñas de aquellas manos se desprendía reposo y fuerza. El cansancio comenzó a retirarse..., poco a poco..., hasta desaparecer por completo. Detrás quedó un deseo incontrolable de llorar..., de llorar de alivio porque había pasado el cansancio, de que el mundo infernal cuyas sombras se arrastraban todavía en su memoria, estaba tras él, y que estaba allí, con aquella joven. Y sus lágrimas brotaron, mojando las diminutas manos. ¿Sintió la cabeza de la joven inclinada sobre la suya, y sus labios que se posaban dulcemente en sus cabellos? Consiguió sosegarse y levantó la cabeza, con el rostro lleno de vergüenza.
-No sé por qué he llorado, señorita... -comenzó a decir.
Entonces se dio cuenta de que los dedos pequeños y blancos de la joven estaban reposando sobre los suyos. Los soltó, con un terror repentino.
-Lo siento -tartamudeO-. No debo tocarla...
La joven alargó la mano rápidamente y volvió a cogerle las manos entre las suyas, dándole palmaditas, mientras sus ojos relampagueaban.
-Yo no veo sus manos como usted, señor Pierre -respondió Lucie-. Y aunque lo hiciera, ¿no son para mi sus manchas como trazos de los bravos corazones de los hijos de los gonfalones de Francia? No piense más en sus manchas, señor, a no ser como condecoraciones.
¿Francia?... ¿Francia? ¡Ese era el nombre del mundo del que había salido, del mundo que había dejado atrás; donde los hombres trataban inútilmente de dormir y los cadáveres danzaban!
Los cadáveres danzaban..., ¿qué quería decir aquello?
Volvió sus ojos llenos de extrañeza hacia la joven.
Y con un grito de piedad, la muchacha se apretó contra él.
-Está usted tan cansado..., tan hambriento... -se dolió-. No piense más ni trate de recordar nada, señor, en tanto no haya comido y bebido con nosotros, descansando un poco.
Se habían vuelto y Laveller pudo ver, a corta distancia, un castillo. Era alto y severo, lleno de serenidad y grandeza, con sus torres esbeltas lanzadas hacía el cielo, como plumas tomadas del casco de algún príncipe altivo.
Tomados de la mano, como niños, la señorita de Tocquelain y Peter Laveller se acercaron a la construcción, a través del verde césped.
-Ése es mi hogar, señor -dijo la joven-. Ahí, entre los rosales, mi madre me está esperando. Mi padre se encuentra lejos y se pondrá triste por no haberlo conocido, pero ya lo verá cuando usted regrese.
Entonces, debía regresar. Eso quería decir que no podría quedarse. Pero, ¿adónde tendría que irse?... ¿De dónde debería regresar? Su mente trabajaba febrilmente, se cegaba y volvía a aclararse. Caminaban entre rosales; por todas partes había rosas, grandes y fragantes, con capullos abiertos de escarlatas y azafranes, de colores rosados y blancos; macizos y macizos de flores trepando por las terrazas y ocultando la base del castillo con sus pétalos fragantes. Y cuando, todavía tomados de la mano, pasaron entre ellos, llegaron junto a una mesa cubierta de manteles níveos y con vajilla de porcelana fina. Una mujer estaba instalada a la mesa. Peter estimó que acababa apenas de dejar atrás su primera juventud. Vio que tenía el cabello blanco por el polvo y las mejillas blancas y sonrosadas como las de un niño. Sus ojos chispeaban y tenían el mismo color castaño de los de la señorita. Era graciosa, muy graciosa, opinó Peter, como una gran dama de la antigua Francia. La señorita le hizo una breve reverencia.
-Mamá -dijo-, te presento al señor Piene la Valliere, un caballero muy valeroso y galante que ha venido a visitarnos brevemente.
Los ojos límpidos de la dama lo observaron con mucha atención. Luego, la cabeza blanca se inclinó y una mano delicada se tendió hacia Peter, sobre la mesa. Comprendió que debería tomarla y besarla, pero dudó, sintiéndose desgraciado y sucio y observando sus propias manos, llenas de barro.
-El señor Pierre no se ve a sí mismo como lo hacemos nosotros -dijo la joven con una especie de tono alegre de reproche, luego soltó una carcajada que resonó como el tañido cristalino y acariciador de un carillón de oro-. Madre, ¿hacemos que se vea las manos como lo hacemos nosotros?
La dama de cabello blanco sonrió, asintiendo, con una expresión llena de amabilidad en los ojos y, notó Laveller, al mismo tiempo, con la misma piedad que había observado en los ojos de su hija, cuando la vio por primera vez. La señorita tocó ligeramente los ojos de Peter; luego le tomó las manos y le puso las palmas frente a los ojos. ¡Eran blancas, finas y limpias y, en una forma extraña, hermosas! Nuevamente un temor profundo se apoderó de él, pero se impuso su temperamento. Venció su sentimiento de extrañeza, se inclinó cortésmente, tomó entre sus dedos la mano ofrecida por la dama y la levantó hasta sus labios. La mujer hizo sonar una campanilla de plata. Entre los rosales aparecieron dos hombres altos, en librea, que tomaron el capote de Laveller. Los seguían cuatro niños negros, vestidos con ropa alegre, de color escarlata, con bordados dorados. Llevaban bandejas de plata en las que había carne, pan blanco muy fino y pastelillos, así como vino en frascos altos de cristal.
Peter recordó lo hambriento que estaba. Pero de aquella fiesta fue poco lo que recordó..., hasta cierto punto. Lo único que sabía era que estaba sentado allí, lleno de un gozo y una felicidad mayores que los que había sentido nunca, en sus veinticinco años de vida. La madre habló muy poco, pero la señorita Lucie y Peter Laveller conversaron y se rieron como niños, cuando no permanecían en silencio, bebiéndose el uno al otro con la mirada. En el corazón de Laveller fue tomando cuerpo una especie de adoración hacia aquella señorita encontrada de manera tan extraña. Ese sentimiento creció hasta que le pareció que su corazón era incapaz de contener tanta alegría. También los ojos de la joven, cuando reposaban en él, se hacían más suaves, llenos de ternura y promesas; el rostro orgulloso de la madre, bajo el cabello níveo, mientras los observaba, tomó la esencia de esa dulzura infinitamente grande que es el alma de las madonas. Finalmente, la señorita de Tocquelain, al levantar la mirada y encontrarse con la mirada de su madre, enrojeció, bajó sus largas pestañas e inclinó la cabeza; luego, volvió a levantar la mirada valerosamente.
-¿Está contenta, madre? -preguntó con gravedad.
-Estoy muy contenta, hija -fue la respuesta sonriente.
Repentinamente sucedió lo increíble, lo más terrible en aquella escena de belleza y paz que era, dijo Laveller, como el golpe relampagueante descargado por la garra de un gorila en el pecho de una virgen. Un alarido surgido de lo más profundo del infierno y que interrumpía los cánticos de los ángeles. A su derecha, entre las rosas, comenzó a brillar una luz, una luz resplandeciente que lo iluminaba todo y se apagaba, volvía a iluminar y a apagarse. En esa forma podía distinguir dos figuras. Una de ellas tenía un brazo pasado en torno al cuello de la otra; permanecían abrazados bajo la luz, y parecían hacer piruetas, tratando de liberarse, de lanzarse hacia adelante, regresar y bailar. ¡Eran los cadáveres que danzaban!
Un mundo en el que los hombres buscaban reposo, donde trataban de dormir, sin que les fuera posible hacerlo. En él ni siquiera los muertos hallaban reposo, ¡debían danzar al ritmo del estallido de los obuses! Peter gruñó, se puso en pie de un salto y observó la escena, temblando con todo su cuerpo. La joven y la dama siguieron su mirada rígida, se volvieron de nuevo hacia él y sus ojos estaban llenos de compasión y lágrimas.
-¡No es nada! ¡No es nada! ¡Puede ver que no hay nada!
Una vez más le tocó los párpados y la luz y las figuras oscilantes desaparecieron. Pero Laveller sabía ya a qué atenerse. En el fondo de su conciencia se agitaba la marea plena de los recuerdos, en su memoria vio nuevamente el barro y la suciedad, las manchas y los sonidos desgarradores, la crueldad, la miseria y los odios; el recuerdo de hombres despedazados y cadáveres atormentados. Sabía de dónde procedía: de las trincheras. ¡Las trincheras! ¡ Se había dormido y todo aquello no era más que un sueño! Se había quedado dormido en su puesto, mientras que sus camaradas confiaban en que estaba vigilando. Y aquellas dos figuras fantasmales, entre las rosas, eran los dos escoceses, colocados sobre la alambrada, y que le recordaban cuál era su deber. Le pedían que regresara. ¡Era preciso que se despertara! ¡Debía despertarse! Se esforzó desesperadamente en liberarse de aquella ilusión, obligarse a regresar a aquel mundo endemoniado en el que, durante aquella hora de encanto, había sido, para su mente, tan sólo como una nube en un horizonte lejano. Y mientras se esforzaba, la señorita de ojos castaños y la dama de cabellos blancos lo observaban, derramando lágrimas con una conmiseración infinita.
-¡Las trincheras! -gritó Laveller-. Santo cielo, debo despertarme! ¡ Debo regresar! ¡Dios santo, despiértame!
-Entonces, ¿no soy yo más que un sueño?
Era la voz de la señorita Lucie, un poco decepcionada y temblorosa.
-Debo regresar -gruñó, aunque la pregunta hecha por la joven parecía destrozarle el corazón-. ¡Déjenme despertar!
-¿Soy un sueño? -la voz sonaba llena de enojo. La señorita se le acercó-. ¿No soy real? -un pie diminuto tropezó furiosamente con el de él, una manita ascendió y le pellizcó con fuerza, cerca del codo. Peter sintió el dolor y se frotó, mirándola con extrañeza-. ¿Cree usted que soy un sueño? -murmuró la joven.
Levantó las palmas de las manos, se las colocó en las sienes, haciéndole bajar la cabeza, hasta que sus ojos quedaron prendidos en los de ella. Laveller observó y observó, descendiendo hasta las profundidades de aquellos ojos y perdiéndose en ellos. El aliento cálido y dulce de la joven le acariciaba las mejillas; fuera donde fuera que estuviera, en todo caso, Lucie no era un sueño.
-¡Pero debo regresar..., debo volver a la trinchera!
Su carácter de soldado le mostraba el camino que debía seguir.
-Hijo mio -era la madre quien hablaba-. Hijo mio, estás en tu trinchera.
Peter la miró, asombrado. Recorrió con los ojos la escena maravillosa que le rodeaba. Cuando se volvió de nuevo hacia ella, lo hizo con la expresión de un niño absolutamente perplejo.
La dama sonrió.
-No tema -le dijo-. Todo está bien. Está en su trinchera, pero en esa trinchera hace siglos. Sí, hace doscientos años, si contamos el tiempo como lo hacen ustedes... y como lo hacíamos también nosotros antes.
Laveller sintió un sudor muy frío. ¿Estaban locas? ¿Estaba loco él? Su brazo resbaló sobre un hombro suave; la sensación le hizo recuperarse y le dio fuerzas para seguir adelante.
-¿Y ustedes? -se esforzó en preguntar.
Sorprendió un intercambio rápido de miradas entre las dos mujeres, y como respuesta a una pregunta no formulada, la madre asintió. La señorita Lucie oprimió sus suaves manos en el rostro del soldado, y le miró de nuevo a los ojos.
-¡Mi amor! -dijo con amabilidad-, hemos estado... -vaciló- lo que llaman muertas... en tu mundo..., durante doscientos años.
Pero antes de que hubiera podido pronunciar esas palabras, creo que Laveller había presentido ya lo que iban a decirle, y durante un instante sintió que por todas sus venas corría el hielo. No obstante, esa sensación de frialdad se desvaneció tras la exaltación que le recorrió. Se desvaneció como el rocío bajo los rayos candentes del sol, porque si aquello fuera cierto entonces la muerte no existía. ¡Y era cierto! ¡Era cierto! Lo supo con una seguridad absoluta y sin la menor sombra de duda; pero, ¿hasta qué punto su deseo de creer estaba incluido en aquella seguridad? Miró al castillo. ¡Por supuesto! Eran sus ruinas las que había estado viendo cuando el resplandor de los obuses rompía la oscuridad de la noche, aquel en cuyo sótano se había acostado a dormir. La muerte... ¡Oh, qué corazones más tontos y temerosos tenían los hombres! ¿Era aquello la muerte? ¿Aquel lugar maravilloso, lleno de paz y hermosura? ¡Y aquella joven maravillosa, cuyos ojos castaños eran las llaves de los deseos del corazón! ¡La muerte...! Soltó una carcajada interminable.
Otro pensamiento le sorprendió y le corrió como un torrente. Debía regresar a las trincheras y decirles la gran verdad que habla descubierto. Era como un viajero procedente de un mundo moribundo que tropieza, de pronto, con un secreto capaz de hacer que aquel mundo de muerte se convirtiera en un paraíso lleno de vida. Ya no habla necesidad de que los hombres temieran la metralla de los obuses que explotaban, las balas que los desgarraban, del plomo o el acero cortante. ¿Qué podía importarle, si aquello, aquello era la verdad? Tenía que regresar a decirselo. Incluso aquellos dos escoceses permanecerían tranquilos sobre las alambradas cuando se lo susurrara. Pero se olvidaba...: ellos ya lo sabían. Sin embargo, no podían regresar a decirlo, como podía hacerlo él. Estaba loco de alegría, sintiéndose elevado hasta los cielos, como un semidiós. Era el portador de una verdad que liberaría al mundo endemoniado de su infierno; un nuevo Prometeo que le devolvería a la humanidad una llama más preciosa que la que le devolvió el antiguo.
-¡Debo irme! -gritó- ¡Debo decírselo! ¡Indíquenme cómo regresar... rápidamente! -lo asaltó una duda; reflexionó en ello-. Pero no podrán creerme -susurró-. No. Debo llevar pruebas. Es preciso que lleve algo que se lo demuestre.
La señora de Tocquelain sonrió. Tomó un pequeño cuchillo de la mesa y, alargando la mano hacia uno de los rosales, cortó un racimo de capullos, que lanzó hacia las manos ansiosas del soldado. Antes de que pudiera atraparlas, la señorita lo había hecho ya.
-¡Espere! -murmuró-. Le voy a dar otro mensaje.
Sobre la mesa había tinta y una pluma, y Peter se preguntó cómo habrían llegado allí. No las había visto antes... Pero, entre tantas maravillas, ¿qué importaba una más?
La señorita Lucie tenía en la mano un pedazo de papel. Inclinó su cabeza diminuta y hermosa, y escribió; sopló al papel, lo agitó en el aire para secarlo, suspiró, le sonrió a Peter y envolvió en él el tallo del racimo de capullos de rosas, lo colocó en la mesa y alargó la mano, retirando la de Laveller.
-Su capote -dijo-. Lo necesitará porque ahora debe regresar.
Peter metió los brazos en la prenda de vestir. Se estaba riendo, pero los ojos grandes y castaños estaban llenos de lágrimas; la boca roja estaba muy apretada.
Entonces la madre se levantó y volvió a extenderle la mano; Laveller se inclinó y se la besó.
-Lo estaremos esperando aquí, hijo mío -le dijo con dulzura-, hasta cuando le llegue el momento. .. de regresar.
Peter alargó la mano para tomar las rosas envueltas en el papel. La señorita colocó una mano sobre ellas y las levantó, antes de que pudiera tocarlas.
-No deberá leerlo basta que se haya ido -le dijo.
Sus mejillas y su garganta se cubrieron nuevamente de rubor.
Tomados de la mano, como niños, se apresuraron a atravesar el verde césped, hasta el lugar en que Peter la vio por primera vez. Se detuvieron una vez allí, mirándose el uno al otro, con gravedad. Entonces, aquel otro milagro que le había ocurrido a Laveller, y del cual se había olvidado a causa de su importante descubrimiento, se presentó nuevamente.
-¡La amo! -le susurró Peter a su viva, aunque muerta desde hacía tiempo, señorita de Tocquelain.
Ella suspiró y se lanzó a sus brazos.
-¡Sé que me ama! -gritó ella-. Sé que lo hace, mi amor..., pero tenía mucho miedo de que se fuera sin decírmelo.
La joven levantó sus dulces labios, los oprimió largamente contra los de él y retrocedió.
-Yo lo amé desde el primer momento que lo vi, en pie, en ese mismo lugar -explicó-. Estaré esperándolo aquí cuando regrese. Y ahora debe irse, mi amor; pero espere... -sintió que una mano se deslizaba al bolsillo de su guerrera y oprimía algo contra su corazón-. Los mensajes -dijo Lucie-. Tómelos. Y recuerde... que le estaré esperando. Se lo prometo yo..., Lucie de Tocquelain.
Peter sintió como un cántico en su cabeza. Abrió los ojos. Estaba de regreso en la trinchera, y en sus oídos resonaba todavía el nombre de la señorita, sintiendo junto a su corazón la presión de su mano. Tenía la cabeza vuelta hacia los tres hombres que lo estaban observando.
Uno de ellos tenía un reloj en la mano, era el cirujano... ¿Por qué miraba aquel reloj? ¿Había permanecido ausente durante mucho tiempo? De todos modos, ¿qué importaba eso, cuando era portador de un mensaje semejante? Ya no se sentía cansado sino transformado, lleno de júbilo. Tenía el alma llena de alegría. Olvidándose de la disciplina, se lanzó hacia los tres hombres.
-¡La muerte no existe! -les gritó-. ¡Debemos enviar ese mensaje a todos, inmediatamente! Inmediatamente, ¿lo comprenden? Díganselo al mundo...; una prueba...
Tartamudeaba en su apresuramiento. Los tres hombres se miraron uno al otro. Su mayor levantó su lámpara eléctrica de bolsillo, dirigiendo los rayos de luz hacia el rostro de Peter y mirándolo extrañado. Luego, con calma, avanzó y se colocó entre su subordinado y el fusil.
-Recupere el aliento, amigo..., y cuéntenos después todo lo ocurrido -dijo.
Parecían estar muy poco impresionados. Bueno, que esperaran hasta que escucharan lo que tenía que decirles.
Y Peter lo hizo, suprimiendo de su relato, tan sólo, lo que había sucedido entre él y la señorita. De todos modos, ¿no era esa una cuestión personal? Lo escucharon en silencio y con gravedad, pero la preocupación reflejada en los ojos de su mayor fue haciéndose cada vez más profunda, a medida que avanzaba en su relato.
-Desde luego..., regresé con tanta rapidez como pude para decírselo a todos. Para liberarnos de todo esto...
Sus manos trazaron en el aire un amplio circulo, con un gesto de profundo desagrado.
-¡Porque no importa nada de eso! ¡ Cuando morimos... vivimos! -concluyó.
En el rostro del hombre de ciencia podía observarse una profunda satisfacción.
-¡Es una demostración perfecta! ¡Mejor de lo que hubiera podido imaginarme! -le dijo al mayor, por encima de la cabeza de Laveller-. ¡Cuán grande es la imaginación de los hombres!
Su voz tenía cierta tonalidad extraña.
¿Imaginación? Peter comprendió lo que ocurría. ¡No le creían! ¡Pero iba a demostrárselo!
-¡Tengo pruebas! -les gritó.
Se abrió el capote, metió la mano en el bolsillo de la guerrera y su mano se cerró sobre un pedazo de papel que rodeaba a un tallo. ¡Ahora iba a demostrárselo!
Lo sacó y se los mostró.
-¡Miren!
Su voz sonó como un toque triunfal de trompeta. ¿Qué les pasaba? ¿No alcanzaban a ver? ¿Por qué lo miraban a la cara, en lugar de tratar de comprender qué era lo que les estaba mostrando? Bajó la mirada hacia lo que tenía en las manos. Luego, con incredulidad, se lo acercó todavía más a los ojos, sintiendo un sonido en los oídos, como si el universo se alejara de él, y como si su corazón se hubiera olvidado de latir. En su mano, con el tallo envuelto en el papel, no se encontraba el racimo de capullos frescos y fragantes que había cortado para él la madre de su señorita de ojos castaños. No. No tenía más que un manojo de capullos artificiales, gastados y rotos, manchados, ajados y viejos. Peter sintió un enorme desaliento. Miró en forma extraña al cirujano, a su capitán y al mayor, cuyo rostro reflejaba ya una enorme preocupación e, incluso, cierta decepción.
-¿Qué significa eso? -murmuró.
¿Había sido todo un sueño? ¿No existía la radiante Lucie, excepto en su propia mente? ¿No había ninguna señorita de ojos castaños que le amaba y a la que también él amaba?
El científico dio un paso al frente, tomó de entre los dedos flojos el pequeño manojo de capullos ajados y el pedazo de papel resbaló, permaneciendo en la mano del soldado.
-Naturalmente, se merece usted saber con exactitud lo que le ha estado sucediendo, amigo mío -le dijo la voz citadina y que denotaba una gran capacidad-. Sobre todo, después de la reacción que tuvo usted ante nuestro pequeño experimento -añadió, riéndose de manera agradable.
¿Experimento? ¿Experimento? Una rabia sorda comenzó a desarrollarse en el interior de Peter. La furia se iba apoderando lentamente de él.
-¡Señor!
Era el mayor quien lo llamaba, advirtiéndolo en cierto modo, según parecía, preocupado por su distinguido visitante.
-No se inquiete, mayor -siguió diciendo el gran hombre-. Se trata de un muchacho de elevada inteligencia y educado, lo cual puede verse por el modo en que se expresó. Estoy seguro de que lo comprenderá.
El mayor no era científico, sino un francés, humano y con una imaginación propia.
Se encogió de hombros, pero se acercó un poco más al fusil que reposaba en el suelo.
-Estuvimos conversando sus oficiales y yo -siguió diciendo la voz del visitante-. Los sueños son el esfuerzo hecho por las mentes semidormidas para explicar algún contacto, algún sonido poco familiar, o cualquier cosa que amenace al sueño. Por ejemplo, alguien que está adormecido tiene cerca una ventana rota, que cruje. El que duerme oye, su consciente se empeña en darse cuenta de todo, pero el control ha pasado ya al subconsciente. Este último entra en acción, acomodándose a las circunstancias, pero no puede responder, y sólo puede expresarse por medio de imágenes.
Toma el sonido y fabrica un pequeño romance en torno a él. Hace lo mejor que puede para explicarlo. Desgraciadamente, lo mejor que puede hacer es fabricar una mentira, más o menos fantástica..., reconocida como tal por la conciencia, en el momento en que despierta. Y el movimiento del subconsciente en esa presentación de imágenes es inconcebiblemente rápido. Puede representar, en una fracción de segundo, toda una serie de incidentes que, si ocurrieran en realidad, necesitarían varias horas... o incluso días. ¿Me ha comprendido hasta ahora? ¿Reconoce quizá la experiencia que acabo de describirle? Desde luego, debería hacerlo.
Laveller asintió. La rabia amarga que lo consumia estaba haciéndose cada vez más fuerte. Sin embargo, exteriormente parecía calmado, prestando toda su atención. Deseaba escuchar lo que aquel demonio tan satisfecho había hecho con él y luego...
-Sus oficiales estaban en desacuerdo con algunas de mis conclusiones. Lo vi a usted aquí cansado, concentrado en el deber presente, medio hipnotizado por la tensión y el continuo encenderse y apagarse de las luces. Era usted un sujeto clínico perfecto, un testigo de laboratorio excelente...
¿Podría impedir que sus manos se cerraran sobre aquella garganta, antes de que hubiera concluido su explicación? Laveller se lo estaba preguntando.
Lucie, su Lucie, era una mentira fantástica...
-Tranquilícese, amigo mío... -le susurró el mayor. Cuando atacara debería hacerlo con rapidez ya que aquel oficial estaba demasiado cerca. No obstante, debía ocuparse de su vigilancia, en su lugar, observando a través de la rendija, entre los sacos de arena. Quizá estuviera mirando hacia afuera cuando saltara Peter.
-Y así pues... -el tono de voz del cirujano era como el de un profesor dando una conferencia a nuevos doctores en una clínica-, así pues, tomé un pequeño manojo de flores artificiales que encontré entre las hojas de un antiguo misal, que recogí en las ruinas del castillo. En un pedazo de papel escribí una frase en francés, porque pensé que era usted de esa nacionalidad. Era una frase simple de la balada de Aucassin y Nicolette:
Y ella lo espera, para saludarlo, cuando todos sus días hayan pasado.
-Asimismo, hahia un nombre escrito en la portada del misal. Sin duda el de su propietaria, fallecida desde hacía ya mucho tiempo: "Lucie de Tocquelain"...
¡Lucie! La rabia y el odio de Peter quedaron sumidos ante un gran impulso de ansiedad que se hizo más fuerte que nunca.
-Por consiguiente, pasé el manojo de flores ante sus ojos que no veían, que no veían conscientemente, quiero decir, porque estaba seguro de que su subconsciente tomaría buena nota. Le mostré la línea escrita. Su subconsciente la absorbió también, con la sugestión de una aventura amorosa, una separación y una espera. Envolví el tallo de las flores en el papel y le metí ambas cosas en el bolsillo, susurrándole al oído el nombre de Lucie de Tocquelain.
El problema consistía en saber qué haría su subconsciente con esas cuatro cosas: las viejas flores, la sugestión de la frase escrita, el contacto y el nombre susurrado. ¡Era en verdad un problema fascinante! Y apenas había retirado la mano, casi antes de que mis labios se cerraran sobre las palabras que acababa de pronunciar, cuando se volvió usted hacia nosotros gritándonos que no existía nada semejante a la muerte; explicándonos, a renglón seguido, ese relato tan notable..., construido totalmente por su imaginación.
Pero no siguió hablando, la rabia mortal de Laveller había roto todos sus controles. Se abalanzó hacia adelante, lleno de furia, lanzándose, sin producir ningún sonido, hacia la garganta del cirujano. Sus ojos despedían chispas, como si tuvieran llamas rojas y vivas. Lo matarían por ello, pero le quitaría la vida a aquel adversario de sangre fría que era capaz de sacarle a un hombre del infierno, hacerle entrever el paraíso y permitir que regresara una vez más a un infierno que era ya cien veces más cruel debido a la pérdida de la esperanza para toda la eternidad. Antes de que pudiera hacer daño, unas manos fuertes lo sujetaron, zeteniéndole. La cortina de color escarlata brillaba ante sus ojos; luego desapareció. Pensó escuchar una voz llena de ternura y musical, que le susurraba:
-¡No es nada! ¡ No es nada! ¡Tienes que verlo, como lo hago yo!
Estaba de pie entre sus oficiales, que lo sujetaban a ambos lados. Guardaban silencio, observando al cirujano de rostro repentinamente pálido, con una expresión bastante fría y llena de animosidad.
-¡Amigo mío, amigo mío... -la placidez y la calma habían abandonado al científico-. No lo comprendo... De ningún modo. Nunca pensé que lo tomaría tan en serio.
Laveller les habló a sus oficiales con calma:
-Todo ha pasado, señores. Ya no necesitan sujetarme.
Lo miraron, lo soltaron y le dieron palmaditas en el hombro, mientras observaban a su visitante con la misma frialdad.
Peter, con movimientos inseguros, se volvió hacia el parapeto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su cerebro, su corazón y su alma no eran sino una desolación, un desperdicio extraordinariamente árido de esperanza e, incluso, de todo deseo de seguir esperando. Aquel mensaje suyo, la verdad sagrada que iba a hacer que se afirmaran los pies de un mundo atormentado, en el sendero del paraíso, era sólo un sueño. Lucie, su señorita de ojos castaños, que le había susurrado su amor, era un objeto que se componía de una sola palabra, un contacto, una frase escrita y flores artificiales. No podía ni deseaba creerlo. Todavía sentía el contacto de sus dulces labios contra los suyos. Su cuerpo cálido que temblaba entre sus brazos. Y le había dicho que regresaría, prometiéndole esperarlo. Laveller arrugó el pedazo de papel con furia..., lo levantó y se dispuso a tirarlo a sus pies.
Alguien pareció detenerle la mano.
Con lentitud desplegó el mensaje.
Los tres hombres que lo observaban vieron que en su rostro se extendia una expresión llena de felicidad parecida a la de un alma redimida de la tortura infinita. Su pena y su dolor desaparecieron, dejándole, una vez más, lleno de alegría. Permaneció en pie, soñando, con los ojos muy abiertos. El mayor dio un paso al frente, le quitó a su subordinado el papel con suavidad y se dispuso a leerlo. En ese momento, varias luces aparecieron en el cielo y la trinchera estaba muy iluminada, de modo que era imposible leer con facilidad lo escrito. En su rostro, cuando lo alzó, se reflejaba una profunda impresión... Y cuando los demás le quitaron el papel y lo leyeron, en sus rostros apareció aquella misma expresión de incredulidad. Sobre la frase que había escrito el cirujano había tres líneas en francés antiguo:
No temas, mi amor, no temas por las apariencias...
Después de los sueños viene el despertar.
Quien te ama,
LUCIE
Ese era el relato de McAndrews, y fue Hawtry quien rompió al fin el silencio que siguió.
-Por supuesto, esas frases debían haber estado ya en el papel -dijo-. Probablemente estaban poco marcadas, y su cirujano no las había visto. Estaba lloviznando, de modo que la humedad las hizo resurgir.
-No -respondió McAndrews-. No había nada antes.
-¿Cómo puede estar usted tan seguro de ello? -insistió el sicólogo.
-Porque yo era ese cirujano -declaró McAndrews, con calma-. El papel era una página arrancada de mi libreta de notas. Cuando enrollé en él el manojo de flores, estaba limpio..., con excepción de la frase que yo mismo había escrito.
"Además, había otra... Bueno, ¿podriamos llamarle otra prueba, John? La escritura del mensaje de Laveller era la misma que la que vi en la misiva en que estaban encerradas las flores. Y la firma "Lucie", era exactamente la misma, curva por curva y trazo por trazo, con el mismo estilo anticuado." Siguió un silencio prolongado, roto una vez más, con brusquedad, por Hawtry.
-¿Qué pasó con el papel? -inquirió-. ¿Se analizó la tinta? ¿Trató usted de...?
-Mientras permanecíamos allí, haciéndonos preguntas -lo interrumpió McAndrews-, se abatió sobre la trinchera un soplo violento de viento que me arrebató el papel de las manos, llevándoselo. Laveller lo observó, sin hacer ningún esfuerzo por recuperarlo.
"-Ya no importa. Ahora lo sé -dijo.
"Y me sonrió, con la felicidad de un niño lleno de gozo.
"-Perdóneme, doctor... Es usted el mejor amigo que he tenido. Creí, al principio, que me había hecho lo que ningún hombre puede hacerle a uno de sus prójimos... Ahora comprendo que hizo por mí lo que ningún otro hombre pudiera hacer.
"Y eso es todo. Permaneció durante toda la guerra sin buscar la muerte, ni evitarla. Llegué a amarlo como a un hijo. Se hubiera muerto después de Mount Kemmel, de no haber sido por mí. Deseaba vivir lo suficiente para despedirse de su padre y su hermana, y lo curé. Fue a despedirse, y luego regresó a la antigua trinchera, a la sombra del viejo castillo en ruinas, donde había encontrado a su señorita de ojos castaños."
-¿Por qué? -preguntó Hawtry.
-Porque pensó que desde allí podría regresar con mayor rapidez junto a ella.
-Esa conclusión me parece absolutamente desprovista de fundamento -dijo el sicólogo con irritación, casi con enojo-. Todo eso debe tener alguna explicación natural y simple.
-Por supuesto, John -le respondió el cirujano, en tono apaciguador-. Por supuesto que existe. Díganosla usted, ¿quiere?
Pero Hawtry, según parecía, no podía ofrecer ninguna explicación en absoluto.
Abraham Merrit (1884-1943)
El conductor de autobús (The Bus-Conductor) es un relato fantástico del escritor inglés E.F. Benson, publicado en 1912.
El cuento pertenece al mejor período creativo de E.F. Benson, aunque esta apreciación es puramente subjetiva, y ni siquiera pretende basarse en argumentos válidos fuera del ámbito del afecto.
La sencillez del horror de Benson, sencillez que nunca es simple, adquiere una vitalidad mucho más intensa en sus primeros escritos. El único rasgo criticable, si es que cabe el descaro, es la sensación de que el autor no cree en las historias que narra. Es decir, no cree en las leyes fantásticas que él mismo propone. Aparece como una deidad sonriente, incrédula, a medias irónica y totalmente decidida a jugar con la narrativa. Muy lejanos aparecen sus otros cuentos, duros, intensos, maravillosamente urdidos y para nada lúdicos, como El cuerno del horror y La habitación de la torre.
El conductor de autobús.
The Bus-Conductor, E.F. Benson (1867-1940)
Mi amigo Hugh Grainger y yo acabábamos de regresar de una estancia de dos días en el campo durante la que nos habíamos hospedado en una casa de siniestra fama, que se suponía acosada por fantasmas de un tipo peculiarmente temible y truculento. Por sí sola la casa tenía todo lo que debía tener una casa semejante, pues era jacobina y revestida de tablas de roble, con pasillos largos y oscuros y altas estancias abovedadas. Además se hallaba situada en un lugar muy remoto, rodeada por un bosque de sombríos pinos que murmuraban y susurraban en la oscuridad; todo el tiempo que estuvimos allí había predominado un ventarrón del sudoeste con torrentes de lluvia que era la causa de que día y noche voces extrañas gimieran y cantaran en las chimeneas, de que un grupo de espíritus inquietos celebraran coloquios entre los árboles, y de que golpes y señales llamaran nuestra atención desde los cristales de las ventanas. Pero, a pesar de ese entorno que casi podríamos decir que bastaba por sí solo para generar espontáneamente fenómenos ocultos, no había sucedido nada de ese tipo. Me siento inclinado a añadir, además, que mi estado mental se hallaba peculiarmente bien dispuesto a recibir, incluso a inventar, los suspiros y sonidos que habíamos ido a buscar; pues confieso que durante todo el tiempo que estuvimos allí me hallaba en un estado de abyecta aprensión, y permanecí despierto las dos noches de largas horas de terrorífica inquietud, teniendo miedo de la oscuridad; y más miedo todavía de lo que una vela encendida pudiera mostrarme.
La tarde siguiente a nuestro regreso a la ciudad Hugh Grainger cenó conmigo, y como es natural, tras la cena nuestra conversación recayó pronto en esos temas cautivadores.
—No soy capaz de imaginar el motivo de que quieras buscar fantasmas —me dijo—,pues de puro miedo los dientes te castañeteaban y los ojos se te salían de las órbitas todo el tiempo que estuvimos allí. ¿Es que te gusta estar asustado?
Aunque en general inteligente, Hugh es duro de mollera en algunos aspectos; y uno de ellos es éste.
—Vaya, desde luego que me gusta sentirme asustado —respondí—. Quiero que me hagan arrastrarme, arrastrarme y arrastrarme. El miedo es la más absorbente y lujosa de las emociones. Cuando uno tiene miedo se olvida de todo lo demás.
—Bien, pero el hecho de que ninguno de nosotros viera nada confirma lo que siempre he creído —replicó él.
—¿Y qué es lo que siempre has creído?
—Que estos fenómenos son puramente objetivos, no subjetivos, y que el estado mental no tiene nada que ver con la percepción que los percibe, ni está relacionado con las circunstancias o los alrededores. Fíjate en Osburton. Durante años había tenido fama de ser una casa encantada, y la verdad es que tiene todos los accesorios necesarios. Fíjate también en ti mismo, con todos los nervios a flor de piel... ¡temeroso de mirar a tu alrededor o encender una vela por miedo a ver algo! Seguramente, si los fantasmas fueran subjetivos, ahí habríamos tenido al hombre adecuado en el lugar correcto.
Se levantó y encendió un cigarrillo, y mirándole —Hugh mide casi un metro ochenta y es tan ancho como largo— sentí una réplica en mis labios, pero no pude evitar que mi mente retrocediera a un período determinado de su vida, cuando por alguna causa que, por lo que sé, no había contado a nadie, se había convertido en una simple masa estremecida de nervios desordenados. Extrañamente, en ese mismo momento y por primera vez empezó a hablar de ello.
—Podrás contestarme que tampoco merecía la pena que fuera yo, porque evidentemente era el hombre equivocado en el lugar erróneo. Pero no es así. Tú, pese a todas tus aprensiones y expectativas, nunca habías visto un fantasma. Pero yo sí, aunque sea la última persona en el mundo que tú pensarías que lo ha visto; y aunque ahora mis nervios están totalmente recuperados, aquello me deshizo en pedazos.
Se volvió a sentar en la silla.
—Sin duda te acordarás de que había quedado hecho polvo —siguió diciéndome—. Y como creo que ahora vuelvo a estar bien, preferiría hablarte de ello. Pero antes no habría podido hacerlo; no era capaz de hablar de ello con nadie. Y sin embargo en aquello no debía haber nada amenazador; el fantasma que vi era ciertamente de lo más útil y amigable. Aun así, procedía del lado oscuro de las cosas; surgió de pronto de la noche y el misterio con el que está rodeado la vida.
Primero quiero hablarte brevemente de mi teoría sobre la aparición de fantasmas —siguió diciendo—. Y creo que se explica mejor con un símil, con una imagen. Piensa que tú y yo, y todo el mundo, somos personas cuyo ojo está directamente al otro lado de un pequeñísimo agujero hecho en una plancha de cartón que está continuamente moviéndose y girando. Al otro lado de la hoja de cartón hay otro, que también por leyes propias se encuentra en un movimiento perpetuo pero independiente. También en el otro cartón hay un agujero, y cuando de una manera al parecer fortuita los dos agujeros, aquél por el que estamos siempre mirando y el otro, del plano espiritual, quedan uno delante del otro, vemos a través de ellos, y sólo entonces las visiones y sonidos del mundo espiritual se nos vuelven visibles o audibles. En el caso de la mayoría de las personas esos agujeros nunca llegan a estar uno delante del otro en toda su vida. Pero a la hora de la muerte lo hacen, y entonces permanecen inmóviles. Sospecho que así es como perdemos el conocimiento.
Ahora bien, en algunas naturalezas esos agujeros son comparativamente grandes, y están colocándose en posición constantemente. Es lo que pasa en el caso de clarividentes y médiums. Pero por lo que yo sabía no tenía la menor facultad clarividente o mediumnística. Por tanto soy de esas personas que hace mucho tiempo decidieron que nunca verían un fantasma. Por así decirlo había una posibilidad diminuta de que mi pequeño agujero entrara en posición con el otro. Pero lo hizo, y me dejó sin sentido.
Ya había oído antes una teoría semejante, y si bien Hugh la expresaba de manera bastante pintoresca, no existía en ella nada que resultara mínimamente convincente o práctico. Podía ser así, o podía no serlo.
—Espero que tu fantasma fuera más original que tu teoría —dije yo para que no se desviara del tema.
—Sí, creo que lo fue. Tú mismo podrás juzgar.
Añadí más carbón y avivé el fuego. Siempre he considerado que Hugh tiene un gran talento para contar historias, y ese sentido del drama que tan necesario es para el narrador. Lo cierto es que ya antes le había sugerido que adoptara esa profesión, sentándose junto a la fuente de Piccadilly Circus, cuando el tiempo es malo, como de costumbre, y contara historias a los viandantes, a la manera de los árabes, a cambio de una gratificación. Sé que a la mayor parte de la humanidad no le gustan las historias largas, pero para aquellas pocas personas, entre las que me cuento a mí mismo, a quienes les gusta realmente escuchar largos relatos de experiencias, Hugh es un narrador ideal. No me importan sus teorías ni sus símiles, pero por lo que respecta a los hechos, a las cosas que han sucedido, me gusta que se demoren.
—Sigue, por favor, y lentamente —le dije—. La brevedad puede ser el alma del ingenio, pero es la perdición del contador de historias. Quiero saber cuándo, dónde y cómo sucedió, y lo que habías comido en el almuerzo, y dónde habías cenado, y lo que...
Hugh me interrumpió y empezó su historia:
—Fue el veinticuatro de junio, hace exactamente dieciocho meses. Había abandonado mi piso, como recordarás, para dirigirme al campo y pasar contigo una semana. Cenamos a solas...
No pude evitar interrumpirle.
—¿Viste al fantasma aquí? —pregunté—. ¿En esta pequeña y cuadrada caja que es esta casa y en una calle moderna?
—Lo vi en la casa.
Mentalmente, me felicité a mí mismo.
—Habíamos cenado solos aquí, en Graeme Street —dijo—. Y después de la cena yo salí a una fiesta y tú te quedaste en casa. Tu criado no se quedó hasta la cena, y cuando te pregunté que dónde estaba me contestaste que se encontraba enfermo, y me pareció que cambiabas de tema abruptamente. Al salir me diste el llavín, y al regresar vi que te habías acostado. Yo tenía varias cartas que era necesario responder, así que las escribí allí mismo, metiéndolas en el buzón de enfrente, por lo que supongo que era bastante tarde cuando subí a acostarme.
Me habías asignado la habitación delantera del tercer piso, desde la que se veía la calle; una habitación que creía yo que solías ocupar tú. Era una noche muy calurosa, y aunque se veía la luna cuando me dirigí a la fiesta, de regreso todo el cielo estaba cubierto por nubes; no sólo parecía que fuéramos a tener tormenta antes de amanecer, sino que tenía además esa sensación. Tenía mucho sueño y me sentía pesado, y sólo cuando me metí en la cama observé por las sombras de los marcos de las ventanas sobre la persiana que sólo una de las ventanas estaba abierta. No me pareció que mereciera la pena levantarme para abrirlas, aunque me sentía incómodo por la falta de aire, y me dormí.
No sé qué hora era cuando desperté, pero con seguridad todavía no había amanecido, y no recuerdo haber conocido jamás una quietud tan extraordinaria como la que invadía el ambiente. No había ruido ni de peatones ni de tráfico rodado; la música de la vida parecía haber enmudecido absolutamente. Y entonces, en lugar de somnoliento y pesado, aunque debía haber dormido una o dos horas como máximo, pues todavía no había amanecido, me sentí totalmente recuperado y despierto, y el esfuerzo que antes no me había parecido necesario hacer, el de levantarme de la cama para abrir la otra ventana, ahora me parecía muy sencillo, por lo que subí la persiana, abrí bien la ventana y me asomé al exterior, pues tenía verdadera necesidad de aire fresco. Pero también en el exterior la opresión resultaba notable, y, aunque como ya sabes, no me dejo afectar fácilmente por los efectos mentales del clima, tuve conciencia de una sensación escalofriante. Intenté rechazarla mediante el análisis, pero sin éxito; el día anterior había resultado agradable, el día siguiente me esperaba otra jornada agradable, y sin embargo me invadía una aprensión inexpresable. Además, en esa quietud anterior al amanecer me sentía terriblemente solo.
Escuché entonces de pronto, y no muy lejano, el sonido de un vehículo que se aproximaba; podía distinguir el resonar de los cascos de dos caballos que avanzaban a paso lento. Aunque todavía no podía verlos, subían por la calle, pero esa indicación de vida no puso fin a la terrible sensación de soledad de la que te he hablado. Además, de una manera oscura y carente de formulación, lo que se aproximaba me pareció que tenía alguna relación con la causa de mi opresión.
El vehículo apareció ante mi vista. No pude distinguir al principio de qué se trataba, pero luego vi que los caballos eran negros y tenían la cola larga, y que lo que arrastraban estaba hecho de cristal, aunque con un bastidor negro. Era un coche fúnebre. Vacío.
Subía por este lado de la calle y se detuvo junto a tu puerta.
Entonces me sobrecogió la solución evidente. Durante la cena habías dicho que tu criado estaba enfermo, y me pareció que no deseabas hablar más del asunto. Imaginé ahora que sin duda había muerto, y que por alguna razón, quizás porque no querías que supiera nada sobre ello, habías pedido que se llevaran el cadáver por la noche. Debo decirte que eso pasó por mí mente instantáneamente, y que no se me ocurrió lo improbable que resultaba antes de que sucediera el acontecimiento siguiente.
Estaba todavía asomado a la ventana y recuerdo que me sorprendió, aunque momentáneamente, lo extraño que era que viera las cosas —o más bien la única cosa que estaba mirando— de manera tan clara. Evidentemente la luna estaba tras las nubes, pero resultaba curioso que fueran visibles todos los detalles del coche y los caballos. En el coche sólo iba un hombre, el conductor, y aparte del vehículo la calle estaba absolutamente desierta. Ahora le estaba mirando a él. Pude ver todos los detalles de su ropa, aunque desde el lugar en el que me encontraba, muy por encima de él, no pudiera verle el rostro.
Vestía pantalones grises, botas marrones, una capa negra abotonada hasta arriba y un sombrero de paja. Le cruzaba el hombro una cinta de la que parecía colgar una especie de bolsita. Parecía exactamente como... bueno, a partir de esa descripción, ¿qué crees tú que parecía?
—Bueno... un cobrador de autobús —respondí yo de inmediato.
—Eso es lo que pensé yo, y cuando lo estaba pensando, él me miró. Tenía un rostro delgado y alargado, y en la mejilla izquierda un lunar en el que crecían pelos oscuros. Todo resultaba tan claro como si fuera mediodía, y como si me encontrara a un metro de él. No tuve tiempo sin embargo —fue tan instantáneo lo que narrado exige tanto tiempo— para pensar que era extraño que el conductor de un coche mortuorio fuera vestido de manera tan poco funeraria.
Se quitó el sombrero ante mí e hizo una señal con el pulgar por encima de su hombro.
—Dentro hay sitio para uno, señor—dijo.
Había en ello algo tan odioso, tan tosco y desagradable, que al instante metí la cabeza, volví a bajar la persiana y, por alguna razón que desconozco, encendí la luz eléctrica para ver qué hora era. Las manecillas del reloj señalaban las once y media. Creo que fue entonces cuando por primera vez cruzó mi mente una duda relativa a la naturaleza de lo que acababa de ver. Apagué la luz de nuevo, me metí en la cama y empecé a pensar. Habíamos cenado; yo había ido a una fiesta, al regresar había escrito cartas, me había acostado y me había dormido. Entonces, ¿cómo podían ser las once y media...? O, ¿qué once y media eran?
Entonces se me ocurrió otra solución sencilla; mi reloj se debía haber parado. Pero no era así; podía oír su tic-tac. Volvió otra vez la quietud y el silencio. A cada momento esperaba escuchar pasos ahogados en las escaleras, pasos que se movieran lenta y cuidadosamente bajo el peso de una gran carga, pero en el interior de la casa no había sonido alguno. También fuera había ese mismo silencio mortal mientras el coche funerario aguardaba en la puerta. Los minutos pasaban y pasaban y finalmente empecé a ver una diferencia en la luz de la habitación que me hizo saber que fuera empezaba a amanecer. ¿Cómo explicar entonces que si el cadáver iba a ser sacado por la noche estuviera todavía allí, y que el coche funerario aguardara aún, cuando la mañana ya había llegado?
Volví a salir de la cama, y con una sensación poderosa de encogimiento físico fui a la ventana y subí la persiana. El amanecer se acercaba rápidamente; la calle entera estaba iluminada por esa luz plateada y sin tonalidad de la mañana. Pero allí no estaba el coche. Volví a mirar el reloj. Eran las cuatro y cuarto, y habría jurado que no había pasado media hora desde que había visto las once y media.
Tuve entonces una curiosa sensación doble, como si hubiera estado viviendo en el presente y simultáneamente viviera en otro tiempo. Era el amanecer del veinticinco de junio, y naturalmente la calle estaba vacía. Pero poco antes el conductor de un coche funerario me había hablado y eran las once y media. ¿Qué era ese conductor, a qué plano pertenecía? Y además, ¿qué once y media eran las que había visto en la esfera de mi reloj?
Me dije entonces que todo había sido un sueño. Pero si me preguntas si creía lo que me estaba diciendo, debo confesarte que no. Tu criado no se presentó esa mañana durante el desayuno, ni volví a verle antes de irme por la tarde. Creo que de haberlo visto te habría contado todo esto, pero, como comprenderás, seguía siendo posible que lo que yo hubiera visto fuera un coche funerario auténtico conducido por un conductor auténtico, pese a la animación fantasmal del rostro que me miró, y a la levedad de la mano con la que me hizo la señal. Debía haberme quedado dormido poco después de verle, y permanecer así mientras el coche funerario se llevaba el cadáver. Por eso no te dije nada.
En todo aquello había algo maravillosamente sencillo y prosaico; no había aquí casas jacobinas con entablamientos de roble rodeadas por pinares, y de alguna manera la ausencia de un entorno conveniente hacía que la historia resultara más impresionante. Pero por un momento me asaltó la duda.
—No me digas que todo fue un sueño —comenté.
—No sé si lo fue o no. Lo único que puedo decir es que creía estar bien despierto. En cualquier caso, el resto de la historia es... extraña.
Aquella tarde volví a ir a la ciudad —siguió diciendo—, y debo decir que no creo que ni siquiera por un momento me acosara la sensación de lo que había visto o soñado aquella noche. Estaba siempre presente en mí como una visión incumplida. Era como si algún reloj hubiera dado los cuatro cuartos y siguiera esperando a que tocara la hora exacta.
Exactamente un mes después volví a encontrarme en Londres, pero sólo para pasar el día. Llegué a la estación Victoria hacia las once, y tomé el metro hasta Sloane Square para ver si estabas en la ciudad y almorzabas conmigo. Era una mañana muy calurosa y decidí tomar un autobús desde King's Road hasta Graeme Street. Nada más salir de la estación vi una parada en la esquina, pero el piso superior del autobús estaba completo y el interior también parecía estarlo. En el momento en que yo llegaba el cobrador, que imagino había estado en el interior cobrando los billetes, salió a la plataforma, a escasos metros de mí. Llevaba pantalones grises, botas marrones, una chaqueta negra abotonada, sombrero de paja y sobre el hombro llevaba una cinta de la que colgaba su maquinilla para perforar billetes. Vi también su rostro y era el del conductor del coche funerario, con un lunar en la mejilla izquierda. Entonces me habló haciéndome una seña con el pulgar por encima de su hombro.
—Dentro hay sitio para uno, señor—dijo.
Al oír eso se apoderó de mí una especie de pánico y terror, y me acuerdo que gesticulé torpemente con los brazos mientras gritaba: «¡No, no!» Pero en ese momento no vivía en la hora que era entonces, sino en aquella hora que había transcurrido hacía un mes, cuando me asomé a la ventana de tu dormitorio poco antes de amanecer. También supe en ese momento que el agujero de mi cartón se había colocado enfrente del agujero del cartón del mundo espiritual. Lo que había visto allí había tenido algún significado que ahora se estaba realizando, un significado que estaba más allá de los acontecimientos triviales del hoy y el mañana. Las Potencias de las que tan pocas cosas sabemos funcionaban de una manera visible delante de mí. Y yo me quedé allí en la acera, agitado y tembloroso.
Me encontraba enfrente de la oficina de correos de la esquina y exactamente cuando se marchó el autobús mi mirada se fijó en el reloj del escaparate. No es necesario que te diga qué hora marcaba.
Quizás no sea necesario que te cuente el resto, pues probablemente lo imaginarás, ya que no habrás olvidado lo que sucedió en la esquina de Sloane Square a finales de julio durante el último verano. El autobús, al salir de la parada, rodeó un furgón de mudanzas que tenía delante. Bajaba en ese momento por King's Road un gran vehículo de motor a una peligrosísima velocidad. Se estrelló contra el autobús, metiéndose en él con la facilidad con la que una barrena se mete en un tablero.
Se detuvo.
—Y ésa es mi historia —dijo.
E.F. Benson (1867-1940)
La viña de Naboth (Naboth's Vineyard) es un relato fantástico del escritor inglés E.F. Benson, publicado en 1924.
Comparándolo con otros cuentos menos afortunados de Benson, La viña de Naboth es un digno relato de fantasmas, que se acerca tímidamente a lo mejor de su obra narrativa. Sin grandes ambiciones, E.F. Benson se plantea contarnos una buena historia de fantasmas, y con todas las limitaciones del género, lo hace con enorme suficiencia.
La Viña de Naboth.
Naboth's Vineyard, E.F. Benson (1867-1940)
Durante los últimos veinte años Ralph Hatchard había obtenido muy buenos ingresos como abogado en los tribunales; no había nadie capaz de presentar los hechos tan eficazmente como él, ni de plantear un caso ante el jurado de manera tan persuasiva y convincente, consiguiendo que vieran la situación que él representaba con una mirada de simpatía. Desdeñaba despertar sentimientos con apelaciones conmovedoras a la humanidad, pues nunca, ni en su vida pública ni en la privada, había utilizado la piedad, sino que exigía simple justicia para su cliente. Fueron numerosos los casos en los que sin distorsionar los hechos, sino simplemente enfocándolos para los doce hombres inteligentes a quienes se dirigía, había logrado que éstos miraran por el telescopio de su mente, viendo al final precisamente aquello que él deseaba que vieran. Pero si le hubieran preguntado que cuál era, de todas sus defensas, aquella de la que se sentía intelectualmente más orgulloso, probablemente habría mencionado una en la que fracasó. Fue el famoso caso Wraxton, hace siete años, cuando tuvo que defender al agente Thomas Wraxton de la acusación de malversación y utilización indebida en propio beneficio del dinero de un cliente.
Tal como fue presentado el caso por el fiscal, parecía que cualquier defensa significaría una simple pérdida de tiempo para el tribunal, pero cuando terminó el discurso de la defensa casi todos los que lo oyeron, y no sólo el público, sino también los que tenían una formación legal, probablemente habrían apostado (de haberse permitido las apuestas en un tribunal de justicia) a que Thomas Wraxton sería absuelto. Pero los doce hombres inteligentes se encontraban entre la minoría, y tras ausentarse del tribunal durante tres horas emitieron un veredicto de culpabilidad. Condenaron a Thomas Wraxton a una sentencia de siete años, y su abogado, que se sentía ya muy disgustado por el hecho de que se hubiera desperdiciado tanto ingenio, poco después sintió una especie de despreciativa irritación. Esa irritación se volvió más aguda en una entrevista que sostuvo con Wraxton después de dictarse sentencia. Su cliente le atacó por la estupidez y falta de habilidad que había mostrado en su defensa.
Hatchard era soltero; no tenía una buena opinión de las mujeres como compañeras, y cuando estaba en la ciudad y había terminado su trabajo le bastaba con cenar en el Club, jugar una o dos partidas de bridge, retirarse a su piso y, con frecuencia, trabajar hasta altas horas en algún caso pendiente. Aparte de la mesa de la cena y la mesa de las cartas, el único compañero que deseaba era un oponente para el golf los sábados y domingos, cuando acudía a pasar el fin de semana al campo de golf de Scarling, situado junto al mar. Había en el pueblo una agradable pensión en la que solía alojarse, y durante el verano acostumbraba a pasar allí gran parte de sus largas vacaciones, alquilando una casa de la vecindad. Su único pariente próximo era un hermano destinado como miembro del Servicio Civil en Bareilly, en la provincia noroccidental de India, a quien no había visto en varios años, pues solía pasar la estación calurosa en las colinas y rara vez regresaba a Inglaterra.
De sus conocidos Hatchard obtenía toda la amistad que necesitaba, y aunque era un hombre que vivía solo, en absoluto podía describírsele como un solitario. Pues la soledad implica el conocimiento de que un hombre está solo y su deseo de no estarlo. Hatchard sabía que estaba solo, pero lo prefería. El golf y el bridge por las noches le proporcionaban toda la compañía que necesitaba; otra afición suya era la botánica. «Las plantas son agradables de mirar; resultan interesantes para el estudio y no te aburren con una conversación que no deseas» habría sido su forma de explicar una afición tan inesperada. Cuando se jubilara pensaba comprar una casa con un buen jardín en alguna ciudad de provincias, donde podría disfrutar en su ocio de esa trinidad de diversiones inocentes. Hasta entonces no serviría de nada tener un jardín del que su trabajo le mantendría apartado la mayor parte del año.
Cuando acudía a pasar las vacaciones en Scarling alquilaba siempre la misma casa. Le resultaba muy conveniente, pues estaba a pocas puertas del club local, donde podría jugar una partida por las noches, citarse para un partido al día siguiente, y junto a su puerta pasaba el ómnibus que, por la carretera del mar, le llevaba hasta el campo de golf. Hacía ya mucho tiempo que había decidido que Scarling sería el hogar de sus últimos años de ocio, y de todas las casas que había en aquella compacta y pequeña ciudad medieval la que más deseaba se encontraba cerca de la que acostumbraba a alquilar durante los meses estivales. Frente a sus ventanas veía el largo muro de ladrillo rojo del jardín, y desde el dormitorio, en el piso de arriba, podía ver por encima del muro sus atractivos, que con el propietario actual parecían tristemente devaluados.
Había un acre de prado con un moral desmadejado y retorcido, una pérgola de rosales trepadores separaba el prado del jardín de la cocina, y alrededor del abrigo de los muros que lo defendían del frío del norte y las ráfagas de oriente había arriates profundos de flores. Una terraza pavimentada daba al lado del jardín de Telford House, pero allí habían brotado malas hierbas, y se había permitido que las del prado hubieran crecido demasiado, convirtiendo en una selva descuidada los lechos de flores. También la casa parecía convenirle exactamente: era de la época de la Reina Ana, y podía imaginarse las estancias cuadradas y cubiertas de tablas del interior. Había acudido al agente inmobiliario de Scarling para saber si tenía alguna oportunidad de obtenerla, pidiéndole que investigara junto al propietario o arrendatario ocupante con respecto a si tenían algún pensamiento de traspasarla a un comprador dispuesto a negociar inmediatamente. Por lo visto había sido comprada unos seis años antes por su actual propietaria, la señora Pringle, cuando ésta fue a vivir a Scarling, y no tenía la menor intención de abandonarla.
Cuando se encontraba en Scarling, Ralph Hatchard no tomaba parte alguna en la sociedad y vida local del lugar, salvo la que encontraba entre los hombres con los que compartía la sala de juegos del Club y los hoyos del golf, y por lo visto la señora Pringle estaba tan apartada como él. En una o dos ocasiones alguien había hecho mención, en una conversación casual, de la casa o su propietaria, pero sin ninguna información sobre ella. Se enteró de que cuando ella fue a vivir allí se le hicieron los cumplidos habituales en una ciudad del campo, pero o bien ella no devolvió las visitas o permitió enseguida que la familiaridad decayera, por lo que en esos momentos parecía no ver a nadie salvo, ocasionalmente, al vicario de la iglesia o su esposa. Hatchard no tomó nota particular de todo aquello, y no elaboró ninguna de esas hipótesis que cabría suponer divierten los pensamientos errantes de una mente legal, representándola como una mujer que se oculta de la justicia o del exhibicionismo al que la justicia la había sometido ya. Era consciente de que nunca la había visto, ni tenía objeto alguno desear hacerlo por cuanto que ella no deseaba separarse de la casa; a un hombre que no era nada inquisitivo (salvo cuando realizaba un interrogatorio severo) le bastaba suponer que a ella le gustaba estar a solas lo suficiente como para prescindir de la compañía de los demás. Muchas personas sensatas lo hacían así, y no por ello pensaba mal de ellas.
Habían pasado ya más de seis años desde el juicio de Wraxton, y Hatchard pasaba los últimos días de las largas vacaciones en la casa desde la que se dominaba ese jardín, que era como la viña de Nabot. Hacía un día de fuerte viento y lluvia, e incluso él, que solía desafiar a los elementos para completar sus dos rondas de golf, no acudió al campo. Pero aclaró hacia la tarde, por lo que salió a tomar una bocanada de aire fresco y hacer un poco de ejercicio, pasando al anochecer junto a la casa que deseaba. Al aproximarse vio dos mujeres de pie en el umbral, una de ellas sin sombrero, y se le ocurrió que sin la menor duda allí estaba la jubilada señora Pringle. Se encontraba de pie y en ese momento situada de perfil con respecto a él, pero enseguida supo que la había visto antes; su rostro y su porte le resultaban absolutamente familiares, aunque remotos. Entonces ella se dio la vuelta y lo vio; sólo le lanzó una mirada, y sin la menor pausa entró en la casa y cerró la puerta. La vista que él había tenido de ella fue instantánea, pero suficiente para convencerle no sólo de que la había visto antes, sino que además ella no tenía el menor deseo de verle de nuevo a él.
Quien había estado hablando con ella era la señora Grampound, la esposa del vicario, y Hatchard se quitó el sombrero, pues se la habían presentado un día que había estado jugando al golf con su marido. Él aludió a la perversidad del clima, que tras haber sido húmedo todo el día estaba aclarando para convertirse en una noche inútilmente buena.
—Supongo —añadió—, que esa dama con la que estaba usted hablando era la señora Pringle. ¿Una viuda, quizás? No he conocido a su marido en el Club.
—No; no es viuda —contestó la señora Grampound—. Precisamente ahora me estaba diciendo que esperaba que su marido llegara a casa en breve. Ha estado en India unos años.
—¡Vaya! Precisamente hoy me he enterado de que mi hermano, que también está en India, va a venir en primavera con un permiso de seis meses. Es posible que conozca al señor Pringle.
Habían llegado a la casa de él y Hatchard entró. De alguna manera la señora Pringle había dejado de ser simplemente la propietaria de la casa que tanto deseaba él. Era algo más, y por muy buena que fuera su memoria no podía recordar dónde la había conocido. Tampoco podía recordar lo más mínimo el sonido de su voz, quizás porque nunca la había oído. Pero ese rostro lo conocía.
Durante el invierno regresó a menudo a Scarling a pasar fines de semana, y había decidido ya retirarse de su profesión antes del verano. Había ganado dinero suficiente para vivir con todas las comodidades posibles y empezaba a sentir la tensión de su trabajo. Su memoria no era ya lo que había sido, y aunque toda su vida había sido tan fuerte como el hierro se había visto ya varias veces en manos del médico. Evidentemente había llegado el momento, si quería gozar del largo atardecer de la vida, de empezar a hacerlo mientras la capacidad de placer no se viera todavía inquietada, evitando quedarse en el trabajo hasta que su salud se viera afectada. Ya no era capaz de concentrarse como solía; incluso cuando estaba más ocupado en sus argumentaciones su pensamiento se oscurecía, y a través de él, como si lo hiciera atravesando una niebla, aparecían de forma pasajera imágenes no plenamente tangibles para su mente, escapándosele antes de que pudiera captarlas.
Ese cerebro lógico y constructivo se estaba fatigando, sin la menor duda, tras años de trabajo incesante, y siendo consciente de eso deseó más que nunca dejar de trabajar, y con mayor viveza que nunca se vio a sí mismo establecido en ese jardín y esa casa de Scarling. Pensar en ello acabó por convertirse para él en una obsesión; empezó a considerar a la señora Pringle como un enemigo que se interponía en el logro de sus sueños, al tiempo que seguía presionando su cerebro para averiguar dónde, cuándo y cómo la había visto antes. A veces parecía cercano a la solución de ese enigma, pero en cuanto meditaba sobre ello se le escapaba de nuevo, como un objeto en el atardecer.
Un fin de semana de marzo que se encontraba allí, en lugar de jugar al golf pasó la mañana del sábado examinando un par de casas puestas en venta. Su hermano, al que esperaba en una o dos semanas, y que como él era también soltero, pasaría con él todo el verano, y desesperando ya de obtener la casa que quería, tuvo que resignarse a lo inevitable y conseguir algún otro hogar permanente. Pensó que una de esas dos casas le iría muy bien, y tras verla acudió al agente inmobiliario y se aseguró la primera opción con una semana para decidirse.
—Es casi seguro que la compraré, pues supongo que sigue siendo imposible conseguir Telford House.
—Me temo que no podrá, señor —contestó el agente sacudiendo la cabeza—. Posiblemente se haya enterado de que el señor Pringle ha regresado a casa y vive allí ahora.
Al salir del despacho se le ocurrió una idea. Aunque quizás la señora Pringle, mientras vivía allí sola, no se sintió dispuesta a enfrentarse a las inconveniencias de una mudanza, era posible que una oferta firme y adecuada pudieran convencer a su marido. Lo único que tenía que hacer era ir allí; cabía suponer que el marido no estaría demasiado unido a la casa, por lo que una oferta concreta de varios miles de libras podría inducirle a abandonarla. Hatchard decidió, antes de comprar la otra casa, hacer un último esfuerzo para conseguir aquella en la que había puesto su corazón. Fue directamente a Telford House y llamó. Entregó su tarjeta a la doncella pidiendo ver al señor Pringle, y en ese mismo momento por la puerta que daba al jardín entró un hombre en el pequeño recibidor, y al ver allí a alguien se detuvo. Era un hombre alto, pero encorvado; caminaba cojeando, con la ayuda de un bastón. Llevaba bigote y una barba gris corta, sus ojos estaban hundidos bajo las cejas sobresalientes.
Hatchard le observó y sucedió algo curioso. Al instante surgió en su mente no el conocimiento de quién era aquel hombre, sino aquel conocimiento que durante tanto tiempo se le había escapado. Lo recordó todo: el rostro ojeroso y blanco de la señora Pringle mientras miraba al jurado después de que éste hubiera realizado consultas, cuando habían decidido la culpabilidad o inocencia de Thomas Wraxton. No era sorprendente que ella transmitiera suspense y ansiedad, pues lo que se estaba decidiendo era el destino de su esposo. Y entonces, un momento después, pudo rastrear en el rostro del hombre que se hallaba junto a la puerta del jardín la identidad quebrantada de quien había ocupado el banquillo de los acusados. Pensó que de no haber sido por la esposa no lo habría reconocido, de lo terriblemente que lo había cambiado el sufrimiento. Parecía muy enfermo, y el color subido de su rostro señalaba claramente a una debilidad del corazón más que a una circulación vigorosa.
Hatchard se volvió hacia él. No pensaba utilizar su arma más mortal a menos que fuera necesario. Pero en ese mismo instante se dijo a sí mismo que Telford House sería suya.
—Señor Pringle, me excusará que acuda a usted con tan poca ceremonia. Mi nombre es Hatchard, Ralph Hatchard, y le estaría muy agradecido si me permitiera conversar unos minutos con usted.
Pringle avanzó un paso. Se dijo a sí mismo que no había sido reconocido; lo cual no era sorprendente. Pero la sorpresa del encuentro le había dejado tembloroso.
—Por supuesto —contesté—. ¿Entramos en mi habitación?
Ambos entraron en una pequeña sala de estar situada junto a la puerta principal.
—Seré muy breve —dijo Hatchard—. Estoy buscando una casa aquí, y de todas las de Scarling la suya es la que prefiero. Estoy dispuesto a pagarle seis mil libras por ella.
Debo añadir que hay una casa extremadamente agradable cuya opción de compra poseo, y que podrá obtener por la mitad de esa suma.
—No estoy pensando en desprenderme de mi casa —dijo Pringle sacudiendo la cabeza.
—Si es un problema de precio —contestó Hatchard—, estoy dispuesto a subirlo a seis mil quinientas libras.
—No es cuestión de precio —contestó el otro—. La casa nos conviene a mi esposa y a mí y no está en venta.
Hatchard se detuvo un momento. Aquel hombre había sido su cliente, pero culpable, y muy desagradecido.
—Estoy absolutamente decidido a conseguir esta casa, señor Pringle. Estoy seguro de que obtendrá buenos beneficios aceptando el precio que le ofrezco, y si se siente unido a Scarling podrá comprar una residencia muy conveniente.
—La casa no está en venta —insistió Pringle.
Hatchard le examinó atentamente.
—Estarán más cómodos en la otra casa. Le aseguro que vivirán allí en paz y seguridad, y espero que pasarán allí muchos años agradables como el señor Pringle venido de India. Eso será mucho mejor que ser conocido como el señor Thomas Wraxton, de la prisión de Su Majestad.
El pobre hombre se encogió en la silla convertido en un montón de carne floja, y se limpió el sudor de la frente.
—Entonces, ¿me conoce?
—Íntimamente, me atrevería a decir—contestó Hatchard.
Cinco minutos más tarde, Hatchard salió de la casa. Llevaba en el bolsillo la aceptación del señor Pringle de venderle Telford House por seis mil quinientas libras, con derecho a poseerla en un mes. Aquella noche el doctor acudió precipitadamente a Telford House, pero su habilidad no sirvió de nada contra el ataque de corazón que resultó fatal para su paciente.
Una cálida tarde de mayo Ralph Hatchard estaba sentado en la terraza embaldosada que daba al jardín de su casa recién adquirida. Había pasado la mañana en el campo de golf con su hermano Francis, las primeras horas de la tarde en el jardín, quitando malas hierbas y plantando, y ahora se sentía feliz arrellanado en su sillón bajo de mimbre mirando el periódico, que todavía no había leído. Llevaba allí un mes, y recordando su vida, feliz y atareada, no podía acordarse de ninguna época en la que hubiera estado más ocupado y más feliz. Se decía, él sabía que falsamente, que el hombre que abandona su trabajo suele reducir su capacidad mental y corporal, engorda, se vuelve perezoso y pierde ese interés por la vida que mantiene alejada la vejez; pero su experiencia había sido la contraria. Jugaba al golf y al bridge con tanto entusiasmo como cuando habían sido el recreo de su trabajo, y ahora había encontrado tiempo para leer seriamente. Se dedicaba también a la jardinería, podría decirse que con glotonería; al despertar por la mañana se encontraba recuperado y deseoso de los ejercicios y tareas placenteras del día; y todas las noches estaba dispuesto a irse a la cama para dormir mucho tiempo y sin sueños.
En esos momentos estaba sentado y solo contento de descansar y leer las noticias. Ni siquiera entonces les concedía más que una atención superficial, pues su mirada vagaba sobre el prado, y por los lechos de flores tanto tiempo descuidados, que el trabajo conjunto del jardinero y de él mismo estaba devolviéndoles rápidamente a una situación de cultivo ordenado. Había que segar el prado al día siguiente, y plantar algunas rosas de floración tardía... después quizás dormitara un poco, pero aunque no había oído que se acercara nadie, en algún lugar, cerca de él y a su espalda, sonaban unos pasos y el repiqueteo de un bastón sobre las piedras que pavimentaban la terraza. No se dio la vuelta porque evidentemente debía tratarse de Francis, que regresaba de sus compras; ocasionalmente éste sentía punzadas de reumatismo que le hacían cojear un poco, pero hasta ese día Ralph no se había dado cuenta de que cojeara así.
—¿Te está molestando el reumatismo, Francis? —preguntó sin darse la vuelta todavía. Giró la cabeza cuando nadie respondió. La terraza se encontraba totalmente vacía: allí no estaba ni su hermano ni nadie más.
De momento se sobresaltó: entonces se dio cuenta de que debía haber dormitado, pues el periódico se le había caído de las rodillas sin que él lo advirtiera. Sin duda aquella impresión había sido el final de algún sueño. La confirmación de esa idea se produjo inmediatamente, pues fuera, en la calle, escuchó el ruido de unas pisadas; no cabía duda de que éstas se habían mezclado con alguna impresión en el momento de despertar a medias. Y ahora que pensaba en ello, también había soñado: había soñado algo referente al pobre Wraxton. No podía recordar qué exactamente, aparte de que Wraxton estaba enfadado con él y le maldecía, tal como había hecho después de que le condenaran a aquella larga sentencia.
El sol se había puesto y había un frío ligero en el aire que por un momento le puso la carne de gallina. Por ello, levantándose del sillón dio una larga vuelta por el sendero de gravilla que bordeaba el prado, demorando la vista con satisfacción en los trabajos de aquel día. El arriate se había limpiado de hierbas hacía una semana: ahora no podía verse allí ninguna... ah, sólo una; aquella pequeña álsine le había pasado desapercibida la semana anterior, y se inclinó ahora para desenraizarla. En ese momento volvió a escuchar pasos que cojeaban, pero no en la calle, sino cerca de él, en la terraza; y el sillón de mimbre crujió como si alguien se hubiera sentado en él. Pero de nuevo la terraza estaba desprovista de ocupantes, y su sillón vacío.
Habría resultado ciertamente extraño que un hombre tan realista y práctico como Hatchard se hubiera dejado inquietar por los ecos sobre la piedra y el crujido de un sillón; y sin el menor esfuerzo los rechazó. Tenía otras muchas cosas de las que ocuparse, aunque en la semana siguiente, en una o dos ocasiones, recibió impresiones que con decisión lanzó al trastero de su mente entre las cosas que no le servían. Por ejemplo, una mañana, después de que el jardinero se hubiera ido a comer, creyó verle de pie al otro extremo del moral, medio oculto por el follaje. En esa ocasión se interesó lo suficiente como para ir hasta el árbol y rodearlo, pero no encontró allí a nadie, ni a su jardinero ni a nadie más, y al regresar al lugar desde el que había tenido aquella impresión vio (y en secreto se sintió aliviado de verlo) que una mancha de luz en el muro podía haberle engañado haciéndole elaborar una figura humana. Pero aunque sus momentos de vigilia seguían sin verse turbados, empezó a dormir mal, a convertirse en presa de sueños vivos y terribles, de los que despertaba con un pánico desordenado.
El recuerdo de esos sueños era vago, pero en ellos siempre era perseguido por algo invisible y colérico que entraba desde el jardín y cojeando, pero rápidamente, le seguía por las escaleras y a lo largo del pasillo en cuyo extremo estaba su habitación. También invariablemente conseguía escapar metiéndose en la habitación antes de que el perseguidor le alcanzara, y cerraba la puerta con fuerza despertándose con el ruido de ésta (en su sueño). Entonces encendía la luz, y a pesar de sí mismo miraba hacia la puerta, y al cristal oblongo que había encima de ésta y daba al extremo oscuro del pasillo, como para asegurarse de que nadie estuviera mirando por él; en una ocasión, censurándose a sí mismo por su cobardía, había ido hasta la puerta y la había abierto, encendiendo la luz del pasillo. Pero estaba vacío.
Durante el día era dueño de sí mismo, aunque sabía que su autocontrol se estaba convirtiendo en algo que exigía su esfuerzo. Cada vez con más frecuencia, aunque todavía no podía ver nada, oía los pasos que cojeaban sobre la terraza y por el sendero de gravilla y hierba; pero en lugar de acostumbrarse a una alucinación tan inofensiva, que no parecía presagiar nada, cada vez le producía más miedo. Pero hasta cierto día sólo había escuchado esos pasos en el jardín...
Era ya mediados de julio y una mañana de calor sofocante fue seguida por una tormenta que se aproximó rápidamente desde el sur. Los truenos llevaban una o dos horas murmurando en la lejanía, pero mientras trabajaba en los arriates del jardín las primeras gotas de lluvia, grandes y tibias, le advirtieron de que el chaparrón era inminente, y apenas había llegado a la puerta del salón cuando empezó a llover. Se habían abierto las compuertas del cielo y la lluvia gruesa, como de una tempestad tropical, caía sobre la terraza convirtiéndose en vapor. Mientras se encontraba en el umbral escuchó la cojera que se acercaba lentamente, sin prisas, por entre el diluvio, y llegaba hasta la puerta en la que estaba. Pero no se detuvo allí; sintió algo invisible que pasaba a su lado, oyó los pasos a través del interior del salón, y la puerta de la sala de estar —donde él se había sentado una mañana de marzo observando cómo Wraxton firmaba tembloroso el papel— se abrió y se volvió a cerrar.
Ralph Hatchard se quedó tan inmóvil como una piedra, sujetándose firmemente con la mano.
—Así que ha entrado en la casa —dijo en voz baja—. Así que ha entrado...refugiándose de la lluvia —añadió.
Cuando esa presencia invisible pasó junto a él en la puerta supo que un terror real y auténtico había tocado sus fibras más íntimas. Aquel contacto había desaparecido ahora; podía reafirmar su dominio sobre sí mismo, y mantener la sensatez, pero lo mismo que esa presencia invisible había entrado en la casa, temía que con la misma seguridad pudiera encontrar la entrada a su alma.
La lluvia prosiguió toda la tarde; el golf y la jardinería estaban fuera de cuestión, por lo que fue al Club para jugar una partida de bridge. Fue prudente al ocuparse en algo; la ocupación siempre era buena, sobre todo para alguien que tenía ahora en su mente un área prohibida que era mejor no rozar. Pues algo invisible y colérico había entrado en la casa y debía obligarle a que la abandonara, pero no enfrentándose a ello y desafiándolo, sino mediante el proceso más sutil y seguro de negarlo y no tenerlo en cuenta. El alma de un hombre era su propio jardín cerrado, nada podía ser admitido en él sin su permiso e invitación. Debía olvidarlo hasta que pudiera permitirse reír de lo fantástico de su existencia... además, la percepción de eso había sido puramente subjetiva, se decía a sí mismo: no tenía existencia real fuera de sí mismo; por ejemplo, su hermano y sus criados no tenían la menor conciencia de esos pasos que él escuchaba constantemente. El fantasma invisible era la consecuencia de algún trastorno de sus sentidos, de alguna disfunción de los nervios. Para convencerse de ello, mientras cruzaba el salón para dirigirse al Club entró en la habitación en la que se habían introducido los pasos. Nada, evidentemente, había allí; sólo era la sala de estar pequeña, tranquila y desocupada que él conocía.
Jugó una estimulante partida de bridge de la que disfrutó con sus habituales maneras ceñudas y magistrales, y el crepúsculo, apresurado por las gruesas nubes que seguían cubriendo el cielo, estaba cayendo cuando regresó a casa. Entró en la sala de estar entablada y desde allí miró por la ventana el jardín, viendo a Francis, alegre y fornido. Las lámparas estaban encendidas, pero no habían cerrado todavía persianas y cortinas, por lo que un rectángulo de luz iluminó la terraza exterior.
—¿Fue agradable la partida? —preguntó Francis.
—Decente —contestó Ralph—. ¿No has salido?
—No. Con esta lluvia, ¿para qué salir si en casa puedes estar seco? A propósito, ¿has visto a tu visitante?
Ralph se dio cuenta de que el corazón le falló y perdió un latido. ¿Acaso el que era invisible para él se había vuelto visible para otro...? Enseguida se sobrepuso; ¿por qué no iba a acudir alguien a verle?
—No —contestó—. ¿Quién es?
Francis vació la pipa golpeándola contra los barrotes de la reja.
—No le conozco —contestó—. Pero hace diez minutos pasé por el recibidor y había allí un hombre sentado en una silla. Le pregunté qué deseaba y me contestó que estaba esperando para verte. Supuse que era alguien que estaba citado y le dije que sin duda llegarías pronto, sugiriéndole que estaría más cómodo en la pequeña sala de estar que en el recibidor. Así que le conduje hasta allí y cerré la puerta.
Ralph hizo sonar la campana.
—¿Quién ha venido a verme? —preguntó a la doncella.
—Nadie, señor, que yo sepa. ¡Yo no he abierto a nadie!
—Bueno, pues alguien ha venido y está en la sala de estar pequeña, junto a la puerta principal —intervino Francis.
—Vaya a ver quién es y pregúntele su nombre y profesión —añadió Ralph, pero se detuvo un momento y recobró el valor—. No, yo mismo iré.
Regresó unos segundos más tarde.
—Quienquiera que fuera, se ha ido. Imagino que se cansó de esperar. ¿Qué aspecto tenía, Francis?
—No pude verle con mucha claridad, pues el recibidor estaba oscuro. Vi que tenía una barba gris, y que caminaba cojeando.
Ralph se dirigió a la ventana para bajar la persiana. En ese momento escuchó pasos en la terraza, y en el rectángulo iluminado apareció la figura de un hombre. Se inclinaba al caminar apoyándose sobre un bastón, se acercó hasta la ventana y en sus ojos ardía una furia diabólica, mientras su boca murmuraba y se movía en medio de la barba... entonces bajó la persiana y escuchó el ruido de las anillas de la cortina sobre la barra.
La noche transcurrió con bastante tranquilidad: los dos hermanos cenaron juntos, jugaron después algunas manos de piquet y antes de irse a la cama salieron al jardín para ver cómo prometía ser el tiempo. Todavía caían gotas de lluvia y el aire era sofocante y tormentoso. Por el oeste surgía de vez en cuando el relámpago, y en uno de esos destellos Francis señaló de pronto hacia el moral.
—¿Quién es ése? —preguntó.
—No he visto a nadie —contestó Ralph.
Una vez más el rayo les permitió ver y Francis se echó a reír.
—Ah, ya veo. Sólo es el tronco del árbol, y el cielo grisáceo entre las hojas. Habría jurado que allí había alguien. Un buen ejemplo de cómo surgen las historias de fantasmas.
Si no hubiera sido por ese segundo relámpago, habríamos buscado en el jardín, y al no encontrar a nadie me habría convencido de haber visto un fantasma.
—Muy sensato —añadió Ralph.
Aquella noche permaneció mucho tiempo despierto, escuchando el siseo que producía la lluvia sobre los matorrales fuera de la ventana, y unos pasos que se movían por la casa...
Los siguientes días pasaron sin nuevas manifestaciones directas de la presencia que había entrado en la casa. Pero el cese de las manifestaciones no alivió la presión de alguna fuerza que parecía cruzar la mente del Ralph Hatchard. Cuando salía y acudía al campo de golf o al Club esa fuerza relajaba su sujeción, pero en el momento en el que cruzaba la puerta de su casa volvía a asirle. No importaba que ni viera ni escuchara nada que no tuviera una explicación material y normal; el poder, fuera lo que fuera, estaba en su camino y en su lecho, produciéndole terror. Los demás se dieron cuenta de su lasitud y depresión, y finalmente llegó a solicitar consejo a su hermano y pidió una cita para el día siguiente a su médico de la ciudad.
—Es la decisión más prudente —le dijo Francis—. Los médicos forman una institución espléndida. Siempre que me siento bajo voy a ver a uno, y siempre me dice que no hay nada de lo que preocuparse. En consecuencia, me siento mejor de inmediato. ¿Te vas a la cama? Yo iré en media hora. Estoy a la mitad de un relato muy distraído.
—Apaga tú la luz, entonces —le contestó Ralph—. Les diré a los criados que pueden acostarse.
La media hora se convirtió en una hora entera, y era ya casi media noche cuando Francis terminó el relato. Tenía que apagar un conmutador del recibidor y otro que estaba a mitad de la escalera. Cuando había puesto el dedo encima miró hacia arriba y vio que el pasillo superior seguía encendido, y también vio la figura de un hombre apoyado en la barandilla de la parte superior de la escalera. Él había apagado ya la luz de la escalera y la figura se silueteó en negro sobre el fondo brillante del pasillo iluminado. Supuso por un momento que era su hermano, pero entonces ese hombre se dio la vuelta y vio que era el de barba gris que cojeaba al andar.
—¿Quién diablos es usted? —gritó Francis.
No obtuvo ninguna respuesta, pero la figura se fue por el pasillo en cuyo extremo estaba la habitación de Ralph. Se lanzó en su persecución, pero antes de haber atravesado la mitad del pasillo la figura ya estaba en su extremo y había entrado en la habitación de su hermano. Extrañamente confuso y alarmado, le siguió, llamó a la puerta de Ralph, le llamó en voz alta por su nombre y giró el asa para entrar. Pero la puerta no cedía a pesar de su empuje, y volvió a gritar en voz alta el nombre del hermano, pero sin obtener respuesta.
Encima de la puerta había un cristal que daba al pasillo, y al levantar la mirada comprobó que el interior de la habitación estaba oscuro. En ese mismo instante la habitación se encendió y simultáneamente salió del interior un grito de mortal agonía.
—¡Ay, Dios mío, Dios mío! —sonó la voz de su hermano, seguida por el mismo grito agónico.
Después escuchó otra voz, que hablaba baja, aunque colérica...
—¡No, no! —volvió a gritar Ralph, y lanzó de nuevo un grito de pánico. Francis empujó la puerta con el hombro y se esforzó en vano por abrirla, pues parecía como si hubiera llegado a formar parte de la pared.
Volvió a escuchar el grito de terror, y después, fuese lo que fuese lo que estaba sucediendo en su interior, se produjo un silencio mortal. La puerta que había resistido a sus esfuerzos más frenéticos cedió ahora y pudo entrar. Su hermano estaba en la cama, con las piernas encogidas y las manos sobre las rodillas, en un intento aparente de rechazar a un intruso terrible. Tenía el cuerpo apretado contra la pared del cabezal de la cama, y cubría su rostro una máscara de horror agónico y súplica inútil. Pero en sus ojos estaba ya el vidriado de la muerte, y antes de que Francis llegara hasta la cama el cuerpo se derrumbó y yació inerte y sin vida. Mientras Francis lo miraba, escuchó unos pasos que recorrían cojeando el pasillo en dirección al exterior.
E.F. Benson (1867-1940)
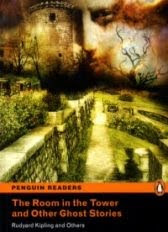 Como desapareció el miedo de la galería alargada (How fear departed from the long gallery) es un relato fantástico del escritor inglés E.F. Benson.
Como desapareció el miedo de la galería alargada (How fear departed from the long gallery) es un relato fantástico del escritor inglés E.F. Benson. El cuento fue publicado en 1921 dentro de la colección de relatos de fantasmas The room in the tower and other ghosts stories.
Cómo desapareció el miedo de la galería alargada.
How fear departed from the long gallery, E.F. Benson (1867-1940)
Church-Peveril es una casa tan acosada y frecuentada por espectros, tanto visibles como audibles, que ningún miembro de la familia que vive bajo su acre y medio de tejados de color verde cobrizo se toma mínimamente en serio los fenómenos psíquicos. Para los Peveril la aparición de un fantasma es un hecho que apenas tiene mayor significado que la del correo para aquellos que viven en casas más ordinarias. Es decir, llega prácticamente todos los días, llama (o provoca algún otro ruido), se le ve subir por la calzada (o por cualquier otro lugar). Yo mismo, encontrándome allí, he visto a la actual señora Peveril, que es bastante corta de vista, escudriñar en la oscuridad mientras tomábamos el café en la terraza, después de la cena, y decirle a su hija:
—Querida, ¿no es la Dama Azul la que acaba de meterse entre los arbustos? Espero que no asuste a Fio. Silba a Fio para que venga, querida.
(Debe saberse que Fio es el más joven y hermoso de los numerosos perros tejoneras que allí viven.) Blanche Peveril lanzó un silbido rápido y masticó entre sus blanquísimos dientes el azúcar que no se había disuelto y se encontraba en el fondo de su taza de café.
—Bueno, querida, Fio no es tan tonta corno para preocuparnos —dijo—. ¡La pobre tía Bárbara azul es tan aburrida! Siempre que me la encuentro parece como si quisiera hablarme, pero cuando le pregunto: «¿Qué sucede, tía Bárbara?», no responde nunca, sólo señala hacia algún lugar de la casa, en un movimiento vago. Creo que quiere confesar algo que sucedió hace unos doscientos años, pero que ha olvidado de qué se trata.
En ese momento Fio dio dos o tres ladridos breves y complacidos, salió de entre los arbustos moviendo la cola y empezó a corretear alrededor de lo que a mí me parecía un trozo de prado absolutamente vacío.
—¡Mira! Fio ha hecho amistad con ella —comentó la señora Peveril—. Me preguntó por qué se vestirá con ese estúpido tono azul.
De lo anterior puede deducirse que incluso con respecto a los fenómenos psíquicos hay cierta verdad en el proverbio que habla de la familiaridad. Pero no es exacto que los Peveril traten a sus fantasmas con desprecio, pues la mayor parte de los miembros de esa deliciosa familia jamás ha despreciado a nadie salvo a aquellas personas que reconocen no interesarse por la caza, el tiro, el golf o el patinaje. Y dado que todos sus fantasmas pertenecen a la familia, parece razonable suponer que todos ellos, incluso la pobre Dama Azul, destacaron alguna vez en los deportes de campo. Por tanto, y hasta ahora, no han albergado sentimientos de desprecio o falta de amabilidad, sino sólo de piedad. Por ejemplo, le tienen mucho cariño a un Peveril que se rompió el cuello en un vano intento de subir la escalera principal montado en una yegua de pura sangre después de algún acto monstruoso y violento que se había producido en el jardín de atrás, y Blanche baja las escaleras por la mañana con una mirada inusualmente brillante cuando puede anunciar que el amo Anthony «armó mucho alboroto» anoche. Dejando a un lado el hecho de que el amo Anthony hubiera sido un rufián tan vil, también fue un tipo tremendo en el campo, y a los Peveril les gustan estos signos de la continuidad de su soberbia vitalidad. De hecho, cuando uno permanecía en Church-Peveril se suponía que era un cumplido que se le asignara un dormitorio frecuentado por miembros difuntos de la familia. Eso significa que a uno le consideran digno de ver al augusto y villanesco difunto, y que se encontrará en alguna cámara abovedada o cubierta de tapices, sin el beneficio de la luz eléctrica, y le contarán que la tatarabuela Bridget se dedica ocasionalmente a ciertos e imprecisos asuntos junto a la chimenea, pero que es mejor no hablarle, y que uno oirá «tremendamente bien» al amo Anthony si éste utiliza la escalera principal en algún momento anterior al amanecer. Después te abandonan para el reposo nocturno y, tras haberte desvestido entre temblores, empiezas a apagar, desganadamente, las velas. En esas grandes estancias hay corrientes, por lo que los solemnes tapices se mueven, rugen y amainan, y las llamas de la chimenea bailan adoptando las formas de cazadores, guerreros, y recuerdan severas persecuciones. Entonces te metes en la cama, una cama tan enorme que sientes como si se extendiera ante ti el desierto del Sahara, y, lo mismo que los marineros que zarparon con San Pablo, rezas para que llegue el día. En todo momento te das cuenta de que Freddy, Harry, Blanche y posiblemente hasta la señora Peveril son totalmente capaces de disfrazarse y provocar inquietantes ruidos fuera de tu puerta, para que cuando la abras te encuentres frente a un horror que ni siquiera puedes sospechar. Por mi parte, me aferré a la afirmación de que tengo una desconocida enfermedad en las válvulas cardíacas, y así pude dormir sin ser molestado en el ala nueva de la casa, en la que nunca penetran tía Bárbara, la tatarabuela Bridget o el amo Anthony. He olvidado los detalles de la tatarabuela Bridget, pero parece ser que le cortó la garganta a un pariente distante antes de haber sido destripada ella misma con el hacha que se utilizó en Agincourt. Antes de eso había llevado una vida muy apasionada y repleta de incidentes sorprendentes.
Pero hay en Church-Peveril un fantasma del que la familia nunca se ríe, y por el que no sienten ningún interés amigable o divertido, y del que sólo hablan lo necesario para la seguridad de sus invitados. Sería más adecuado describirlo como dos fantasmas, pues la «aparición» en cuestión es la de dos niños muy jóvenes, gemelos. Sin razón alguna, la familia se los toma muy en serio. La historia de éstos, tal como me la contó la señora Peveril, es la siguiente:
En el año de 1602, el que fue el último de la Reina Isabel, recibía en la Corte grandes favores un tal Dick Peveril. Era hermano del amo Joseph Peveril, propietario de las tierras y la casa familiar, quien dos años antes, a la respetable edad de setenta y cuatro años, fue padre de dos muchachos gemelos, primogénitos de su progenie. Se sabe que la regia y anciana virgen le había dicho al bello Dick, casi cuarenta años más joven que su hermano Joseph, «es una pena que no seas el amo de Church-Peveril», y fueron probablemente esas palabras las que le sugirieron un plan siniestro. Pero sea como sea, el guapo Dick, que mantenía adecuadamente la reputación familiar de perversidad, cabalgó hasta Yorkshire y descubrió el conveniente hecho de que a su hermano Joseph le acababa de dar una apoplejía, la cual parecía consecuencia de una racha continuada de tiempo caluroso combinada con la necesidad de apagar la sed con una dosis cada vez mayor de Jerez, y llegó a morir mientras el guapo Dick, que Dios sabrá qué pensamientos tenía en su mente, se dirigía hacia el norte. Llegó así a Church-Peveril a tiempo para el funeral de su hermano. Asistió con gran decoro a las exequias y regresó para pasar uno o dos días de luto con su cuñada viuda, dama de corazón débil poco apta para acoplarse a halcones como aquél. En la segunda noche de su estancia, hizo lo que los Peveril han lamentado hasta hoy. Entró en el dormitorio en el que dormían los gemelos con su ama y estranguló tranquilamente a ésta mientras dormía. Cogió después a los gemelos y los arrojó al fuego que calienta la galería alargada. El tiempo, que hasta el día mismo de la muerte de Joseph había sido tan caluroso, se había vuelto de pronto muy frío, por lo que en la chimenea se amontonaban los leños ardientes y estaba llena de llamas. En medio de esta conflagración abrió una cámara de cremación y arrojó en ella a los dos niños, pateándolos con sus botas de montar. Éstos, que apenas sabían andar, no pudieron salir de aquel lugar ardiente. Se cuenta que él se reía mientras echaba más leños. Se convirtió así en amo de Church-Peveril.
El crimen no le sirvió de mucho, pues no vivió más de un año disfrutando de su herencia teñida de sangre. Cuando yacía como moribundo se confesó al sacerdote que le atendía, pero su espíritu salió de su envoltura carnal antes de que pudieran darle la absolución. Aquella misma noche comenzó en Church-Peveril la aparición de la que hasta hoy raramente habla la familia, y en caso de hacerlo sólo en voz baja y con semblante serio. Una hora o dos después de la muerte del guapo Dick uno de los criados, al pasar por la puerta de la larga galería, escuchó dentro risotadas tan joviales y al mismo tiempo tan siniestras como las que no creía que iba a volver a escuchar en la casa. En uno de esos momentos de valor frío tan cercanos al terror mortal, abrió la puerta y entró, esperando ver alguna manifestación del que yacía muerto en la habitación inferior. Pero lo que vio fue a dos pequeñas figuras vestidas de blanco que avanzaban hacia él con poca seguridad cogidas de la mano sobre el suelo iluminado por la luna.
Los que se encontraban en la habitación de abajo subieron rápidamente sobresaltados por el ruido que produjo el cuerpo del criado al caer, y le encontraron atacado por una convulsión terrible. Poco antes de amanecer recuperó la conciencia y contó su historia. Luego, señalando la puerta con un dedo tembloroso y ceniciento, lanzó un grito y cayó muerto hacia atrás.
En los cincuenta años siguientes se fijó y consolidó esta leyenda extraña y terrible de los gemelos. Por fortuna para los habitantes de la casa, su aparición era muy rara, y durante aquellos años parece ser que sólo fueron vistos en cuatro o cinco ocasiones. Siempre se presentaban por la noche, entre el crepúsculo y el amanecer, siempre en la misma galería alargada, y siempre como dos niños que avanzan sin seguridad, apenas sabiendo andar. Y en todas las ocasiones el desafortunado individuo que les vio murió de manera rápida o terrible, o rápida y terrible al mismo tiempo, después de que se le hubiera presentado la visión maldita. A veces conseguía vivir algunos meses: pero tenía suerte si moría, tal como le sucedió al criado que les vio la primera vez, en pocas horas. Mucho más terrible fue el destino de una tal señora Canning, que tuvo la mala fortuna de verles en mitad del siguiente siglo, o para ser más precisos en el año de 1760. Para entonces las horas y el lugar de la aparición eran bien conocidos, y hasta hace un año se advertía a los visitantes que no entraran en la galería alargada entre el crepúsculo y el amanecer.
Pero la señora Canning, mujer hermosa y de gran inteligencia, además de admiradora y amiga del notorio escéptico señor Voltaire, acudía a propósito al lugar de la aparición y se sentaba allí noche tras noche a pesar de las protestas de todos los demás. Durante cuatro noches no vio nada, pero en la quinta se cumplió su deseo, pues se abrió la puerta situada en mitad de la galería y caminó con paso inseguro hacia ella la pareja de pequeños inocentes de mal augurio. Parece ser que ni siquiera entonces se asustó, pues a la pobre infeliz le pareció adecuado burlarse de ellos y decirles que era hora de que regresaran al fuego. Estos no le respondieron, sino que se dieron la vuelta y se alejaron de ella llorando y sollozando. Inmediatamente después de que desaparecieran de su vista, descendió con movimientos ligeros hasta donde le aguardaban los familiares y huéspedes de la casa, y anunció con aire triunfal que había visto a ambos y tenía necesidad de escribir al señor Voltaire para contarle que había hablado con los espíritus manifestados. Eso le haría reír. Pero cuando meses más tarde le llegaron todas las noticias, no pudo reír en absoluto.
La señora Canning era una de las bellezas de su época, y en el año de 1760 estaba en la cumbre y el cénit de su florecimiento. Su principal atractivo, si es posible destacar un punto donde todo era tan exquisito, radicaba en el color deslumbrante y el brillo incomparable de su tez. Tenía entonces treinta años, pero a pesar de los excesos de su vida conservaba la nieve y las rosas de su juventud, y cortejaba la luz brillante del día que otras mujeres evitaban, pues con ella se mostraba con gran ventaja el esplendor de su piel. Por eso se sintió considerablemente abrumada una mañana, unos quince días después de la extraña experiencia de la galería, al observar en la mejilla izquierda, tres o cuatro centímetros por debajo de sus ojos color turquesa, una manchita grisácea en el cutis, del tamaño de una moneda de tres peniques. En vano se aplicó sus habituales enjuagues y ungüentos: vanas fueron también las artes de su fárdense y de su consejero médico. Se mantuvo apartada durante una semana martirizándose con la soledad y médicos desconocidos, y como consecuencia al final de esa semana no había mejorado para consolarse: lo que sucedió en cambio fue que el tamaño de aquella lamentable mancha gris se había doblado. Después de eso, la desconocida enfermedad, fuera la que fuese, se desarrolló de maneras nuevas y terribles. Desde el centro de la mancha brotaron pequeños zarcillos parecidos a líquenes de color gris verdoso, y apareció otra mancha sobre su labio inferior. También ésta tuvo un crecimiento vegetal y una mañana, al abrir los ojos al horror de un nuevo día, descubrió que su vista se había vuelto extrañamente borrosa. De un salto se acercó a su espejo y lo que vio le hizo gritar horrorizada. Pues del párpado superior había brotado por la noche un nuevo crecimiento, semejante a un champiñón, y sus filamentos se extendían hacia abajo cubriendo la pupila del ojo. Poco después fueron atacadas la lengua y la garganta: se obstruyeron los conductos del aire y, tras tantos sufrimientos, la muerte por sofocación resultó piadosa.
Más aterrador fue todavía el caso de un tal coronel Blantyre, que disparó a los niños con su revolver. Pero lo que sucedió no lo registraremos aquí. Era por tanto esa aparición la que los Peveril se tomaban muy en serio, y a todo invitado que llegara a la casa se le advertía que no entrara bajo ningún pretexto en la galería alargada desde la caída de la noche. Sin embargo durante el día es una habitación deliciosa que merece ser descrita por sí misma, aparte del hecho de que para lo que voy a relatar ahora se necesita una clara comprensión de su geografía. Tiene sus buenos veinticinco metros de longitud, y está iluminada por una fila de seis ventanas altas que dan a los jardines traseros. Una puerta comunica con el rellano superior de la escalera principal, y a mitad de la galería, en la pared que da a las ventanas, hay otra puerta que comunica con la escalera posterior y los alojamientos del servicio, de manera que la galería es un lugar de paso constante para ellos cuando acuden a las habitaciones del primer rellano. Por esa puerta entraron los pequeños niños cuando se le aparecieron a la señora Canning, y se sabe que también en otras ocasiones entraron por ella, pues la habitación de la que les sacó el guapo Dick está exactamente más allá de la parte superior de la escalera posterior. También está en la galería la chimenea a la que los arrojó, y en el extremo hay un gran mirador que da directamente a la avenida. Encima de la chimenea está colgado, con un significado tenebroso, un retrato del guapo Dick con la belleza insolente de su juventud, atribuido a Holbein, y hay frente a las ventanas otra docena de retratos de gran mérito. Durante el día es la sala de estar más frecuentada de la casa, pues sus otros visitantes nunca se presentan allí en esos momentos, ni resuena jamás la risa jovial y dura del guapo Dick, que a veces es escuchada, cuando ha anochecido, por los que pasan por el rellano exterior. Pero a Blanche no se le pone la mirada brillante cuando la oye: se tapa los oídos y se apresura a alejarse lo más posible del sonido de esa alegría atroz.
Durante el día, numerosos ocupantes frecuentan la galería alargada, y resuenan allí muchas risas que en modo alguno son siniestras o saturnianas. Cuando el verano es caluroso, los ocupantes reposan en los asientos de las ventanas, y cuando el invierno extiende sus dedos helados y sopla con estridencia entre sus palmas congeladas, se congregan alrededor de la chimenea del extremo y, en compañía de alegres conversadores, se sientan en el sofá, las sillas, los sillones y el suelo. A menudo he estado sentado allí en las largas tardes de agosto hasta la hora de la cena, pero nunca, al oír que alguien pareciera dispuesto a quedarse hasta más tarde, he dejado de oír la advertencia: «Se cierra al anochecer: ¿nos vamos?» Posteriormente, en los días más cortos del otoño suelen tomar allí el té, y ha sucedido a veces que incluso cuando la alegría era mayor la señora Peveril miraba de pronto por la ventana y decía:
—Queridos, se está haciendo demasiado tarde: prosigamos nuestras absurdas historias abajo, en el salón.
Y entonces, por un momento, un curioso silencio cae siempre sobre los locuaces invitados y familiares, y como si acabáramos de enterarnos de alguna mala noticia todos salimos en silencio del lugar. Hay que decir, sin embargo, que el espíritu de los Peveril (me refiero claro está al de los vivos) es de lo más mercuriano que pueda imaginarse, por lo que el infortunio que cae sobre ellos al pensar en el guapo Dick y sus hechos desaparece de nuevo con sorprendente rapidez.
Poco después de las Navidades del último año se encontraba en Church-Peveril un grupo típico, amplio, juvenil y particularmente alegre, y como de costumbre, el treinta y uno de diciembre la señora Peveril celebraba su baile anual de Nochevieja. La casa estaba atestada y habían acudido la mayor parte de las familias Peveril para que proporcionaran dormitorio a aquellos invitados que no lo tenían. Durante los días anteriores, una helada negra y sin viento había impedido toda actividad de caza, pero mala es la falta de viento que golpea sin producir bien (si se me permite mezclar así las metáforas), y el lago que había bajo la casa se había cubierto durante los últimos dos días con una capa de hielo adecuada y admirable. Todos los que habitaban la casa ocuparon la mañana entera de aquel día realizando veloces y violentas maniobras sobre la esquiva superficie, y en cuanto terminamos el almuerzo todos, con una sola excepción, volvimos a salir precipitadamente.
La excepción fue Madge Dalrymple, quien había tenido la mala fortuna de sufrir una caída bastante seria a primera hora, aunque esperaba que si dejaba reposar su rodilla herida, en lugar de unirse de nuevo a los patinadores, podría bailar aquella noche. Es cierto que aquella esperanza era de lo más optimista, pues sólo pudo regresar a la casa cojeando de manera innoble, pero con esa alegría jovial que caracteriza a los Peveril (es prima hermana de Blanche), comentó que en su estado presente sólo podría obtener un placer tibio con el patinaje, y por ello estaba dispuesta a sacrificar un poco para poder luego ganar mucho.
En consecuencia, tras una rápida taza de café que fue servida en la galería alargada, dejamos a Madge cómodamente reclinada en el sofá grande situado en ángulo recto con la chimenea, con un libro atractivo que le permitiera entretener el tedio hasta la hora del té. Como era de la familia, lo sabía todo sobre el guapo Dick y los niños, y conocía el destino de la señora Canning y el coronel Blantyre, pero cuando nos íbamos oí que Blanche le decía:
—No te quedes hasta el último minuto, querida.
—No —le contestó Madge—. Saldré bastante antes del crepúsculo.
Y así nos fuimos, dejándola a solas en la galería. Madge pasó algunos minutos leyendo su atractivo libro, pero como no conseguía sumergirse en él, lo dejó y se acercó cojeando a la ventana. Aunque apenas eran poco más de las dos, entraba por ella una luz sombría e incierta, ya que el brillo cristalino de la mañana había dado paso a una oscuridad velada que producían las espesas nubes que se acercaban perezosamente desde el nordeste. El cielo entero estaba ya cubierto por ellas, y ocasionalmente algunos copos de nieve se agitaban ondulantes frente a las largas ventanas. Por la oscuridad y el frío de la tarde, le pareció que iba a caer una fuerte nevada en breve, y aquellos signos exteriores tenían un paralelismo interior en esa somnolencia apagada del cerebro que provoca la tormenta en los seres sensibles a las presiones y veleidades del clima. Madge era presa peculiar de esas influencias externas: una mañana alegre producía un brillo y una energía inefables en su espíritu, y en consecuencia la proximidad del mal tiempo le producía una sensación somnolienta que al mismo tiempo la deprimía y adormecía.
En ese estado de ánimo regresó cojeando al sofá situado junto a la chimenea. Toda la casa estaba cómodamente calentada por calefacción de agua, y aunque el fuego de leños y turba, que formaban una combinación adorable, ardía muy bajo, la habitación se encontraba caliente. Contempló ociosamente las llamas menguantes y no volvió a abrir el libro, sino que se quedó tumbada en el sofá de cara a la chimenea, intentando escribir adormecida una o dos cartas en cuya escritura iba retrasada en lugar de irse inmediatamente a su habitación a pasar el tiempo hasta que el regreso de los patinadores volviera a traer la alegría a la casa. Adormecida, empezó a pensar en lo que debía comunicar: una carta a su madre, muy interesada por los asuntos psíquicos de la familia. Le contaría que el amo Anthony había estado prodigiosamente activo en la escalera una o dos noches antes, y que la Dama Azul, con independencia de la severidad del clima, había sido vista paseando aquella misma mañana por la señora Peveril. Resultaba bastante interesante que la Dama Azul hubiera bajado por el paseo de los laureles y se la hubiera visto entrar en los establos, en los que en aquel momento Freddy Peveril estaba inspeccionando los caballos de caza. En ese instante se extendió por los establos un pánico repentino y los caballos empezaron a relinchar, cocear, espantarse y sudar. De los gemelos fatales no se había visto nada en muchos años, pero tal como su madre sabía, los Peveril no utilizaban nunca la galería larga después de la caída del sol.
En ese momento se irguió, al recordar que se encontraba en la galería. Pero apenas sí pasaba un poco de las dos y media, y si se iba a su habitación en media hora tendría tiempo suficiente para escribir esa carta y la otra antes del té. Hasta entonces leería el libro. Se dio cuenta entonces de que lo había dejado en el alféizar de la ventana y no le pareció oportuno ir a recogerlo. Se sentía muy adormilada.
El sofá había sido tapizado recientemente en un terciopelo de tono verde grisáceo, parecido al color del liquen. Era de una textura suave y gruesa, y estiró perezosamente los brazos, uno a cada lado del cuerpo, apretando la lanilla con los dedos. Qué horrible había sido la historia de la señora Canning: lo que le creció en el rostro tenía el color del liquen. Y entonces, sin más transición o desdibujamiento del pensamiento, Madge se quedó dormida.
Soñó. Soñó que despertaba y se encontraba exactamente donde se había dormido, y exactamente en la misma actitud. Las llamas de los leños habían vuelto a avivarse y saltaban sobre las paredes, iluminando adecuadamente el cuadro del guapo Dick colgado sobre la chimenea. En el sueño sabía exactamente lo que había hecho aquel día, y por qué razón se encontraba recostada allí en lugar de estar fuera con los demás patinadores.
Recordaba también (todavía en sueños) que iba a escribir una o dos cartas antes del té, y se dispuso a levantarse para regresar a su habitación. Cuando lo había hecho a medias, vio sus brazos recostados a ambos lados sobre el sofá de terciopelo gris. Pero no podía ver dónde estaban sus manos y dónde empezaba el terciopelo: parecía que los dedos se le hubieran fusionado con la lana. Veía con toda claridad las muñecas, una vena azul en el dorso de las manos y algún nudillo aquí y allá. Luego, en el sueño, recordaba el último pensamiento que había cruzado por su mente antes de dormirse, el crecimiento de una vegetación de color liquen en el rostro, ojos y garganta de la señora Canning. Con ese pensamiento comenzó el terror paralizante de la pesadilla real: sabía que se estaba transformando en ese material gris, pero era absolutamente incapaz de moverse. Muy pronto, el gris se extendería por sus brazos y pies; cuando llegaran de patinar no encontrarían más que un enorme cojín informe de terciopelo color liquen, y sería ella. El horror se hizo más agudo, y entonces, con un esfuerzo violento, se liberó de las garras de ese sueño maligno y despertó.
Permaneció allí tumbada uno o dos minutos, consciente sólo del alivio tremendo que le producía estar despierta. Volvió a tocar con los dedos el agradable terciopelo, y los movió hacia atrás y adelante para asegurarse de que no estaba fusionada con el material gris y suave, tal como había sugerido el sueño. Pero se mantuvo quieta, a pesar de la violencia del despertar, muy somnolienta, y se quedó allí, mirando hacia abajo, hasta darse cuenta de que no podía ver sus manos. Había oscurecido mucho.
En ese momento, un parpadeo repentino de la llama brotó del fuego moribundo y una llamarada de gas ardiente desprendida de la turba inundó la habitación. El retrato del guapo Dick la miraba con malignidad, y volvió a ver sus manos. Se apoderó de ella entonces un pánico peor que el de su sueño. La luz del día había desaparecido totalmente y sabía que estaba a solas en la oscuridad de la terrible galería. Aquel pánico tenía la naturaleza de la pesadilla, pero se sentía incapaz de moverse por causa del terror. Era peor que una pesadilla porque sabía que estaba despierta. Y entonces comprendió plenamente qué era lo que causaba aquel miedo paralizante; supo con absoluta certeza y convicción que iba a ver a los gemelos.
Sintió que de pronto le brotaba una humedad en el rostro al mismo tiempo que dentro de la boca la lengua y la garganta se le quedaban secas, y sintió que la lengua le raspaba en la superficie interior de los dientes. Había desaparecido de sus miembros toda capacidad de movimiento, y estaban muertos e inertes mientras contemplaba con los ojos bien abiertos la negrura. La bola de fuego que había salido de la turba había vuelto a desaparecer y la oscuridad la envolvía.
Entonces, en la pared opuesta, frente a las ventanas, apareció una luz débil de color carmesí oscuro. Pensó por un momento que anunciaba la proximidad de la visión terrible, pero la esperanza se reanimó en su corazón y recordó que espesas nubes habían cubierto el cielo antes de quedarse dormida, y conjeturó que aquella luz procedía del sol, que todavía no se había puesto del todo. Esa repentina recuperación de la esperanza le dio el estímulo necesario para levantarse de un salto del sofá en el que estaba reclinada. Miró por la ventana hacia el exterior y vio una luz apagada en el horizonte. Pero antes de que pudiera dar un paso, había regresado la oscuridad. De la chimenea salía una débil chispa de luz que apenas iluminaba los ladrillos con la que estaba hecha, y la nieve, que caía pesadamente, golpeaba los cristales de las ventanas. No había más luz ni sonido que aquéllos.
No la había abandonado del todo, sin embargo, el valor que le había dado la capacidad de movimiento, por lo que empezó a abrirse paso por la galería. Descubrió entonces que estaba perdida. Tropezó con una silla, y nada más recuperarse tropezó con otra. Después era una mesa la que le impedía el paso, y girando rápidamente hacia un lado se encontró atrapada por el respaldo de un sofá. De nuevo giró y vio la débil luz de la chimenea en el lado contrario al que ella esperaba. Al avanzar a tientas y a ciegas debía haber cambiado de dirección. ¿Pero qué dirección podía tomar? Parecía bloqueada por los muebles, y en todo momento resultaba insistente e inminente el hecho de que dos fantasmas terribles e inocentes se le iban a aparecer.
Comenzó entonces a rezar. «Oh Señor, ilumina nuestra oscuridad», dijo para sí misma. Pero no se acordaba de cómo proseguía la oración, que tan desesperadamente necesitaba. Era algo acerca de los peligros de la noche. Incesantemente tanteaba los alrededores con manos nerviosas. El brillo del fuego que debía haber estado a su izquierda se encontraba de nuevo a la derecha; por tanto debía girar otra vez. «Ilumina nuestra oscuridad», susurraba, para después repetir en voz alta: «Ilumina nuestra oscuridad».
Chocó con una pantalla cuya existencia no recordaba. Precipitadamente tanteó a su lado a ciegas y tocó algo suave y aterciopelado. ¿Se trataba del sofá sobre el que había estado reclinada? En ese caso se encontraba en la cabecera. Tenía cabeza, espalda y pies...
era como una persona recubierta de liquen verde. Perdió totalmente la cabeza. Lo único que podía hacer era rezar; estaba perdida, perdida en un lugar horrible en el que nadie salía en la oscuridad salvo los niños que lloraban. Y escuchó su voz, que crecía desde el susurro al habla, y del habla al grito. Gritó las palabras sagradas, las chilló como si blasfemara mientras se movía a tientas entre mesas, sillas y objetos agradables de la vida ordinaria, pero que se habían vuelto terribles.
Se produjo entonces una respuesta repentina y terrible a la oración vociferada. Una vez más, una bolsa de gas inflamable de la turba de la chimenea se levantó entre las ascuas que ardían lentamente e iluminó la estancia. Vio los ojos malignos del guapo Dick y vio los pequeños y fantasmales copos de nieve cayendo con fuerza en el exterior. Y vio dónde estaba: exactamente delante de la puerta por la que entraban los terribles gemelos. La llama volvió a desaparecer y la dejó una vez más en la negrura. Pero había ganado algo, pues ahora conocía su posición. La parte central de la estancia carecía de muebles, y un movimiento rápido la llevaría hasta la puerta del rellano situado encima de la escalera principal, y por tanto a la seguridad. Con aquel brillo había sido capaz de ver el asa de la puerta, de bronce brillante, luminosa como una estrella. Iría directamente hacia ella, era cuestión sólo de unos segundos.
Tomó una inspiración profunda en parte como alivio y en parte para satisfacer las demandas de su corazón palpitante. Pero sólo había respirado a medias cuando la sobrecogió de nuevo la inmovilidad de la pesadilla. Escuchó entonces un pequeño susurro, nada más que eso, desde la puerta frente a la que se encontraba, y por la que entraron los gemelos. En el exterior no había oscurecido totalmente, pues pudo ver que la puerta se abría. Y allí, en ella, estaban una al lado de la otra las dos pequeñas figuras blancas. Avanzaron hacia ella lentamente, arrastrando los pies. No podía ver con claridad rostro o forma algunos, pero las dos pequeñas figuras blancas avanzaban. Sabía que eran los fantasmas del terror, inocentes del destino terrible que iban a producir, aunque también ella fuera inocente. Con una inconcebible rapidez de pensamiento decidió qué iba a hacer. No les haría daño ni se reiría de ellos, y ellos... ellos sólo eran unos bebés cuando aquel acto perverso y sangriento les había enviado a su ardiente muerte. Seguramente los espíritus de aquellos niños no serían inaccesibles al llanto de aquella que era de su misma sangre y que no había cometido falta alguna que la hiciera merecedora del destino que ellos traían. Si les suplicaba podrían tener piedad, podrían evitar transmitirle la maldición, podrían permitirle que saliera de aquel lugar sin infortunio, sin la sentencia de muerte, o la sombra de cosas peores que la muerte.
Sólo vaciló durante un momento, y luego cayó de rodillas y extendió las manos hacia ellos.
—Queridos míos —dijo—. Sólo me quedé dormida. No he cometido ningún otro mal que ése...
Se detuvo un momento y su tierno corazón juvenil no pensó ya en sí misma, sino en ellos, en aquellos pequeños e inocentes espíritus sobre los que había caído tan terrible destino, que transmitían la muerte mientras otros niños transmitían la risa y un destino placentero. Pero todos aquellos que les habían visto antes les habían temido o se habían burlado de ellos. Y entonces, cuando la luz de la piedad apareció en ella, su miedo desapareció como la hoja arrugada que recubre los dulces y plegados capullos de la primavera.
—Queridos, siento tanta pena por vosotros. No es culpa vuestra que me hayáis traído adonde estoy, pero ya no os tengo miedo. Sólo siento pena por vosotros. Que Dios os bendiga, pobres niños.
Levantó la cabeza y les miró. Aunque estaba muy oscuro pudo verles el rostro, bajo la oscuridad vacilante de las llamas pálidas sacudidas por una corriente. Los rostros no eran desgraciados ni crueles: le sonreían con su sonrisa tímida de niños pequeños. Y mientras ella les miraba fueron desapareciendo lentamente como espirales de vapor en un aire helado. Madge no se movió nada más desaparecer los niños, pues en lugar del miedo que la había envuelto sentía ahora una maravillosa sensación de paz, tan feliz y serena que no deseaba moverse, lo que podría turbarla. Pero al poco se levantó, y abriéndose camino a tientas, aunque sin la sensación de pesadilla presionando en ella, y sin espolearla el frenesí del miedo, salió de la galería y se encontró a Blanche que subía las escaleras silbando y balanceando los patines que llevaba en una mano.
—¿Cómo tienes la pierna, querida? Veo que ya no cojeas.
Hasta ese momento Madge no había pensado en ello.
—Creo que la debo tener bien —contestó—. Pero en cualquier caso me había olvidado de ella. Blanche, querida, no te asustes de lo que voy a decirte, ¿me lo prometes?... He visto a los gemelos.
El rostro de Blanche palideció un momento por el terror.
—¿Cómo? —preguntó en un susurro.
—Sí, los acabo de ver ahora. Pero eran amables, me sonrieron; y yo sentí pena por ellos. No sé por qué, pero estoy segura de que no tengo nada que temer.
Parece ser que Madge tenía razón, pues no le ha sucedido nada desagradable. Algo, podemos suponer que su actitud hacia ellos, su piedad y simpatía, conmovió, disolvió y aniquiló la maldición. La última semana llegué a Church-Peveril después de oscurecer. Cuando pasé por la puerta de la galería, Blanche salió por ella.
—Ah, es usted —me dijo—. Acabo de ver a los gemelos. Parecen tan dulces, se quedaron casi diez minutos. Vamos a tomar el té enseguida.
E.F. Benson (1867-1940)
Piratas (Pirates) es un relato de fantasmas del escritor inglés E.F. Benson, publicado en 1934.
Se trata de un clásico cuento fantástico del período, aunque no sea, de hecho, de las mejores obras narrativas de E.F. Benson.
Piratas.
Pirates, E.F. Benson (1867-1940)
Durante muchos años el proyecto de volver a comprar alguna vez la casa había bullido en la mente de Peter Graham, pero siempre que consideraba la idea con una intención práctica se presentaban razones que se lo impedían tenazmente. En primer lugar estaba muy alejada de su trabajo, en el centro de Cornwall, y sería imposible pensar en ir sólo los fines de semana; pero si se establecía allí durante períodos más largos, ¿qué diablos haría en esa remota Tierra del Loto? Era un hombre atareado, que cuando estaba trabajando le gustaba la diversión que le proporcionaban su Club y los teatros por la tarde, que sólo se concedía pocos días de vacaciones lejos de la ciudad, y los empleaba en algún río salmonero o en campos de golf con un pequeño grupo de amigos estables y de mentalidad semejante. Considerado bajo esta perspectiva, el proyecto estaba erizado de objeciones.
Sin embargo, a lo largo de todos aquellos años que habían ido pasando de manera tan imperceptible, cuarenta de ellos ya, el deseo de volver a estar en casa, en Lescop, había persistido siempre, y de vez en cuando, si su mente consciente no se ocupaba de ello, le producía pequeños e inesperados tirones. Se daba cuenta perfectamente de que ese deseo tenía una cualidad sentimental, y a menudo se extrañaba de que precisamente él, que tan bien blindado estaba contra ese tipo de emoción en el ajetreo general de mundo, tuviera precisamente eso en su carácter. No había vuelto al lugar desde que tenía dieciséis años, pero su recuerdo era más vivo que el de cualquier otro escenario de su experiencia posterior.
Desde entonces se había casado, había perdido a su esposa y muchos meses después de aquello se había sentido terriblemente solitario, después había cesado el dolor de la soledad y ahora, si alguna vez le hacían la pregunta directamente, confesaba que la vida de soltero le resultaba más conveniente de lo que había sido la de casado. La vida de casado no había sido un éxito notable y nunca sintió la menor tentación de repetir el experimento. Pero había otra soledad que no había extinguido nunca ni la vida marital ni su profundo interés por los negocios, y estaba relacionada directamente con su deseo de esa casa en la pendiente verde de las colinas que hay encima de Truro. Tan sólo siete años había vivido allí como el más joven de una familia de cinco hijos, y de toda aquella alegre compañía sólo quedaba él. Uno a uno se habían ido apartando del tallo de la vida, pero conforme cada uno de ellos penetraba en ese silencio, Peter no les había echado mucho de menos: su propia vida era demasiado ajetreada como para que pudiera echar de menos realmente a nadie, y tenía una constitución demasiado vital para permitirse otra cosa que no fuera mirar hacia el futuro.
Ninguno de sus hermanos, salvo él, se había casado, y él no había tenido hijos, y ahora que no tenía ningún vínculo íntimo de sangre con ningún ser vivo, una sensación de soledad le rodeaba. No se trataba en absoluto de una soledad trágica o desesperada: no tenía ningún deseo de seguirles si se diera la improbable y no verificada posibilidad de encontrarles a todos de nuevo. Además, no servía para la existencia descarnada: para él la vida significaba carne y sangre, actividades e intereses materiales, y aparte de eso no podía hacerse ninguna otra idea de la vida. Pero a veces sentía ese dolor sombrío de la soledad, que es peor que todos los demás, cuando pensaba en la quietud que se había congelado como el hielo sobre aquellos años juveniles y gozosos, cuando Lescop había sido tan ruidoso, alerta y lleno de risas, y en sus jardines resonaban los juegos, y la casa había estado llena de charadas, del juego del escondite y de planes multitudinarios. Desde luego que había habido trifulcas, peleas y desgracias, bastante fuertes a veces, pero ahora no había nadie con quien pelear. «No es posible pelearte con personas a las que no amas», pensaba Peter, «porque no te importan...» Y sin embargo era ridículo sentirse solo; era algo todavía peor que ridículo, era una debilidad, y Peter tenía por ese tipo de debilidad el desprecio habitual en un hombre de éxito, saludable y nada emotivo. Había tantas cosas divertidas e interesantes en el mundo, por así decirlo había tantos hierros que golpear bajo el fuego para convertirlos en oro cuando se dedicaba al trabajo, y tantas diversiones agradables cuando no trabajaba (pues seguía manteniendo por el trabajo y por el juego un entusiasmo infantil), que no había excusa para permitirse sentimentalismos estériles. Por eso, a lo largo de muchos meses apenas sí algún pensamiento extraviado le conducía hacia los años remotos que vivió en la casa de la ladera sobre Truro.
Últimamente se había convertido en el presidente de la junta de una empresa nueva y muy prometedora, la British Tin Syndicate. Sus propiedades incluían algunas minas de Cornish que previamente habían sido abandonadas por considerar que no podían dar beneficios, pero recientemente un astuto químico mineralógico había inventado un proceso por el que se podía extraer el metal de una manera mucho más económica de lo que había sido posible hasta entonces. La British Tin Syndicate había adquirido la patente, y tras comprar aquellas minas abandonadas de Cornish estaba obteniendo buenos resultados con una mena que antes no había merecido la pena tratar. Peter tenía opiniones muy asentadas acerca del deber de un presidente de familiarizarse con el aspecto práctico de sus negocios, y viajaba en esos momentos a Cornwall para realizar una inspección personal de las minas en las que se estaba utilizando dicho proceso. Llevaba con él unos informes técnicos que le habían enviado y que pensaba leer durante las horas ininterrumpidas de su viaje, y hasta que el tren no dejó atrás Exeter no terminó la lectura atenta de los documentos, y volviendo a ponerlos en su cartera contempló el panorama que pasaba rápidamente ante su ventanilla. Hacía ya muchos años que no estaba en el condado del oeste, y ahora, con la emoción del reconocimiento, los acantilados rojos de Dawlish, entre largas franjas de playas soleadas, le resultaban sorprendentemente familiares. Pensó que debía haberlos visto recientemente, hasta que de pronto, escudriñando minuciosamente su memoria, recordó que hacía cuarenta años desde la última vez que los había contemplado, cuando regresaba a Eton de sus últimas vacaciones en Lescop. ¡Qué intensas y precisas son las impresiones de la juventud!
Su destino para la noche era Penzance, y ahora, con una sensación extraña de esperanza, recordó que poco antes de llegar a la estación de Truro podría ver la casa de la colina desde el tren, pues a menudo en aquellos viajes a la escuela, y en los de regreso, había estado muy atento para captar la primera y la última visión de la casa. Quizás hubieran crecido árboles que se interpusieran, pero en cuanto pasaron la estación que había antes de Trun) se cambió al otro lado del vagón y volvió a mirar buscando esa vista... Allí estaba, a unos dos kilómetros al otro lado del valle, con la fachada de piedra gris y la pantalla de enormes hayas en un extremo, y su corazón saltó de alegría al verla. Y sin embargo, ¿de qué le servía la casa ahora? Lo que él quería no eran sus piedras y ladrillos, ni los altos campos de heno que había abajo, ni el enmarañado jardín de la parte de atrás, sino los días en los que vivió en ella. Sin embargo se asomó por la ventanilla hasta que un corte del terreno le impidió seguir viéndola, con la sensación de que miraba una fotografía que le recordaba una presencia viva. Todos los que habían hecho que Lescop le resultara un lugar querido y vivo se habían muerto, pero aquel registro permanecía, igual que una imagen sobre la placa... y entonces se sonrió a sí mismo con un poco de desprecio por su sentimentalismo.
Los tres días siguientes fueron una vorágine de gozosas ocupaciones; las minas de estaño, en concreto, le resultaban nuevas a Peter, y se dejó absorber por ellas como si se tratara de un nuevo juego o un ingenioso acertijo. Bajó a los pozos de las minas que habían vuelto a abrirse, inspeccionó el nuevo proceso químico, viéndolo en funcionamiento y comprobando los resultados, examinó los gastos corrientes y los comparó con el valor del metal recuperado. Además había rastros importantes de plata en algunas de aquellas menas, y abordó seriamente la cuestión de si daría beneficios extraerla. Con este proceso incluso las minas que previamente habían cerrado producirían dividendos decentes, y aquellas cuyo filón era más rico incrementarían enormemente sus beneficios. Pero había que pensar en la economía, la economía... seguramente, en lugar de emplear los camiones al final se ahorraría dinero trazando un ferrocarril ligero desde los talleres hasta la cabeza de línea, aunque exigiría al principio un considerable gasto de capital. Es cierto que había una pendiente muy fuerte, pero se evitaría con un pequeño rodeo tendiendo un puente de caballetes sobre el pequeño río.
Recorrió a pie con el ingeniero la ruta propuesta y marcharon por la orilla del río buscando un buen punto de partida para el puente de caballetes. Pero todo el tiempo, en la parte de atrás de su cabeza, en alguna región casi subconsciente del pensamiento, pasaban imágenes interminables de la casa y la colina, con sus habitaciones y pasillos, los campos y el jardín, y con ellas, como si fuera una melodía de acompañamiento, venía el dolor de la soledad. Sintió que debía volver a merodear por el lugar: sin duda el propietario, si él se presentaba, le dejaría dar un paseo a solas durante media hora. Así vería que todo se había alterado por la vida de los desconocidos que allí vivían, y la fotografía se convertiría en algo emborronado, hasta acabar ennegreciéndose. Eso sería lo mejor.
Con esa idea, tras haber explorado todas las posibilidades de dividendos para su empresa, abandonó Penzance en un tren de primera hora de la mañana para pasar algunas horas en Truro y regresar a Londres a última hora del día. Apenas había salido de la estación cuando una multitud de recuerdos de hacía cuarenta años, pero más vivos que cualquiera de los que le habían sucedido en los últimos días se precipitaron a su alrededor dándole la bienvenida por su regreso. Allí estaba el paso a nivel y la carretera que bajaba hasta el río en el que su hermana Sybil y él habían pescado un gasterosteo para su acuario, y al otro lado del puente estaba el prado hundido entre las altas orillas que conducía a un sendero que llevaba, a través de los campos, a Lescop. Sabía exactamente dónde estaba ese remanso sobre el que ondeaban largas tiras de hierbas acuáticas, donde habían pescado aquel notable pez: sabía que al lado de la senda habrían florecido las coronarias rojas y blancas, y las orquídeas de prado en los campos. Pero era más conveniente ir primero a la ciudad, almorzar en el hotel e investigar en una agencia inmobiliaria quién era el propietario actual de Lescop; quizás regresara a la estación, a tomar el tren de la tarde, por aquel atajo.
Espesos como las flores en la estepa cuando llega la primavera, los recuerdos brillantes y fragantes le rodeaban. Allí estaba la tienda a la que había llevado el canario para disecarlo (¡qué hermoso parecía!); y allí el taller del «agente de pompas fúnebres y ebanista», todavía con el mismo nombre sobre la puerta, al que en un cumpleaños memorable en el que su familia le había regalado en dinero las prendas de su buena voluntad, por petición de él, había encargado un mueble con cinco cajones y dos bandejas, barnizado y oliendo a madera recién cortada, para su colección de conchas... Ahora miraba el escaparate un muchacho joven vestido con jersey y pantalones de franela, y Peter se sorprendió pensando para sí: «Dios mío, yo solía ser como ese muchacho: e iba vestido igual». Tenía un parecido sorprendente y Peter, con curiosidad, empezó a cruzar la calle para mirarle más de cerca. Pero era día de mercado, le retrasó un rebaño de ovejas y cuando llegó allí el muchacho había desaparecido entre los viandantes. Más lejos había una fachada adornada con un tramo de anchos escalones que llevaban hasta la puerta, en otro tiempo la temida morada de Tuck el dentista. De pie en el exterior había ahora una joven alta, y Peter volvió a pensar involuntariamente: «Vaya, ¡esa joven se parece maravillosamente a Sybil!» Pero antes de que pudiera verla más de cerca, se abrió la puerta y entró ella, y Peter se sintió bastante contrariado al ver que ya no había una placa en la puerta que indicase que pertenecía todavía al señor Tuck... Al final de la calle estaba el puente sobre el río Fal bajo el que a menudo solían tomar un bote para hacer una excursión por el río. Había allí un alegre grupo familiar que partía ahora del muelle; vio que lo formaban tres muchachos, dos chicas y una mujer de juvenil mediana edad.
Inmediatamente se lanzaron corriente abajo, y reprimiendo a medias un suspiro pensó: «El mismo número que nosotros cuando nos acompañaba mamá».
Se dirigió al Red Lion para el almuerzo: era nuevo y poco interesante, pues no podía recordar haber puesto antes un pie en esa hostería. Pero mientras masticaba su carne asada y fría algo bullía en su cerebro: estaba tratando de relacionar (pensando que podría hacerlo) al chico que estaba fuera del taller del ebanista, a la joven que se encontraba en el umbral de la casa que en otro tiempo perteneció al señor Tuck y al grupo familiar que partía de excursión por el río. En vano se decía a sí mismo que ni el muchacho, ni la chica ni el grupo podían tener alguna relación con él: pero en cuanto se relajó su atención esa caza subterránea de madriguera, como la de un ratón persiguiendo un conejo, empezó de nuevo... y entonces Peter se quedó con la boca abierta de asombro, pues recordó con absoluta claridad que la mañana de aquel cumpleaños memorable Sybil y él salieron antes que los demás de Lescop, él con el maravilloso recado de encargar su mueble, y ella para realizar una dolorosa visita al señor Tuck. Los demás salieron media hora más tarde para hacer una excursión por el Fal celebrando el importante hecho de que su edad requería ahora dos cifras (aunque una fuera un cero). Se acordó de que su madre le dijo: «Querido, pasarán noventa años antes de que necesites una tercera cifra, así que cuídate».
Cuando ese recuerdo momentáneo se abrió en él, Peter se sintió casi tan excitado como lo había estado aquel mismo día. Y no es que significara nada, se dijo a sí mismo, pues nada podía significar. Pero resultaba extraño. Era como si algo de aquellos tiempos siguiera suspendido todavía allí...
Después de eso terminó rápidamente la comida y fue a la agencia inmobiliaria para investigar. Nada podía haber más fácil que merodear por Lescop, pues la casa llevaba sin habitar desde hacía dos años. No era necesaria ninguna tarjeta de presentación, pero le dieron las llaves porque allí no había vigilante.
—Pero la casa se va a caer en pedazos —exclamó Peter indignado—. Una casa tan alegre. Es un falso ahorro el no dejar allí un vigilante. Aunque desde luego no es asunto mío. Le devolveré las llaves esta tarde, y ahora subiré andando.
—Será mejor que tome un taxi, señor —le dijo el agente inmobiliario—. Hace un día caluroso y son tres kilómetros cuesta arriba.
—Tonterías —replicó Peter—. Apenas dos kilómetros. Mi hermano y yo solíamos hacerlo en diez minutos.
Se le ocurrió entonces que aquellas hazañas atléticas de hacía cuarenta años no interesarían probablemente al mundo moderno...
Pyder Street estaba tan poblada de niños pequeños como siempre, aunque quizás fuera un poco más larga y empinada de lo que solía. Girando hacia la derecha entre unas villas residenciales desconocidas y recién construidas, entró en la senda que sí conocía y en cinco minutos había llegado a la puerta que daba al atajo que llevaba hasta la casa. Estaba inclinada sobre los goznes y tuvo que levantarla cogiéndola por el pestillo, deslizarse cuidadosamente y volverla a dejar en su lugar. El camino estaba recubierto de hierba, y en otro arranque de indignación vio que la escalera de madera que llevaba hasta el sendero cruzando la cerca estaba rota, y en su caída había arrastrado los alambres de la valla. Llegó entonces a la casa, cuyas ventanas estaban cubiertas de plantas trepadoras, y tras abrir la puerta se quedó en el recibidor, con el techo descolorido y manchas de moho en las paredes húmedas. La casa parecía desvencijada y avergonzada, con la pintura caída de los marcos de las ventanas, los cristales sucios, y en el aire el olor agrio de las habitaciones que llevaban mucho tiempo sin ventilar. Pero el espíritu de la casa seguía sin embargo allí, aunque melancólico y lleno de reproches, y le siguió fatigosamente de una habitación a otra: «Eres Peter, ¿no?», parecía decirle. «Veo que acabas de llegar para verme, pero no te vas a quedar. Recuerdo los días alegres tan bien como tú...» Fue pasando de una habitación a otra, el comedor, la sala de estar, el saloncito de su madre, el estudio del padre. Luego subió al piso de arriba, donde había estado la habitación que hacía de aula en los tiempos de la institutriz, convirtiéndose después en sala de juegos infantiles.
En el pasillo estaba la antigua habitación de los niños, y los dormitorios de los niños, y más arriba las habitaciones del ático, una de las cuales se le había concedido como dormitorio exclusivo desde que empezó a ir a la escuela. Había filtraciones en el tejado y una mancha de bordes marrones cubría el techo combado precisamente encima de donde había estado su cama.
—En bonito estado han dejado mi habitación —murmuró Peter—. ¿Cómo voy a dormir bajo esa gotera? ¡Es horrible!
La fuerza de su indignación le resultó sorprendente. No se había sentido como una personalidad doble, sino como el mismo Peter Graham en diferentes períodos de su existencia. Uno de ellos, el presidente de British Tin Syndicate, había protestado por el hecho de que al joven Peter Graham le hicieran dormir en una habitación tan húmeda y con goteras, y el otro (¡oh, fue maravilloso volver a verle!) era el propio Peter de joven que regresaba a su maravilloso ático, recién llegado a casa desde la escuela, y que miraba ahora a su alrededor con ojos ansiosos para convencerse de aquella bendita realidad antes de bajar a saltos las escaleras para tomar el té en la habitación de los niños. ¡Cuántas cosas que preguntar! ¿Cómo estaban sus conejos, y las cobayas de Sybil, y había aprendido Violeta aquella canción, la de «Oh, no es más que lluvia», y las palomas torcaces estaban volviendo a anidar en el tilo? Todos aquellos temas eran de importancia primordial...
Peter Graham el viejo se sentó junto a la ventana. Veía desde allí el prado, y al otro lado el tilo, un tilo inclinado que formaba una cueva verde en el interior de sus ramas inferiores, aunque las ramas de arriba crecieran rectas, y oyó que procedían de él los arrullos sofocados de las palomas torcaces. Así que estaban volviendo a anidar allí: esa pregunta del joven Peter había encontrado respuesta.
—Es muy extraño que esté pensando en eso —se dijo a sí mismo: de alguna manera no existía un vacío de años entre él y el joven Peter, pues aquel ático había servido de puente a los decenios que en un recuento torpe y material del tiempo se interponían entre ellos. Entonces Peter el viejo pareció hacerse cargo nuevamente de la situación.
Pensó que lo de la casa era un triste asunto: le producía una punzada de soledad ver la decadencia del teatro de sus años gozosos, sin ninguna evidencia de una vida nueva, de los niños de desconocidos, e incluso de los hijos de sus hijos que, creciendo allí podrían haber borrado esa impresión. Salió de la habitación del joven Peter y se detuvo en el rellano: las escaleras descendían en dos tramos cortos hasta el piso inferior, y volvió a ser el joven Peter, pasando la mano por la barandilla mientras bajaba y disponiéndose a cubrir el primer tramo de un salto. Pero entonces el viejo Peter se dio cuenta de que eso era una hazaña imposible para sus poco flexibles articulaciones.
Bueno, había que explorar el jardín, y luego regresaría a la agencia inmobiliaria para devolver las llaves. Ya no deseaba tomar el atajo que llevaba desde la empinada colina hasta la estación, junto al remanso en el que Sybil y él habían cazado aquel pez, pues su idea de regresar allí, tan urgente a veces, se había marchitado. Sólo pasearía por el jardín unos diez minutos, y cuando bajó con pasos tranquilos empezaron a invadirle los recuerdos del jardín y todo lo que habían hecho allí. Estaban los árboles para subirse a ellos, y los matorrales —en particular una celinda donde anidaban los jilgueros— en los que buscar nidos y orugas, pero sobre todo estaba el juego que jugaban allí, mucho más excitante que el criquet o el tenis sobre hierba, sobre el campo lleno de baches (aunque aquello era bastante excitante), y que se llamaba el juego de los piratas... En la parte de arriba del jardín había un cenador con baldosas y tejas y paredes sólidas, y aquello era la «casa» o el «Estrecho de Plymouth», de donde los barcos (es decir los niños) zarpaban bajo las órdenes del almirante para conseguir un trofeo sin ser atrapados por los piratas. En algún lugar del jardín se ocultaban dos piratas que surgían de un salto, y tres barcos (contando al almirante, que tras dar sus órdenes se convertía en el buque insignia) tenían que cruzar el huerto, o el jardín de flores o el campo y llevar hasta el refugio un trofeo cogido del lugar previamente señalado. Peter recordó que una vez volaba por el camino serpenteante hasta el cenador con un pirata a sus talones, y cayó al suelo, y el pirata humano saltó sobre él por miedo a pisarle, pero también cayó. Peter se volvió a casa con sangre en la nariz porque Dick le había caído encima de la cara...
—Dios mío, pudo haber sucedido ayer—musitó Peter—. Y Harry le llamó pirata sangriento y papá lo escuchó, y pensó que estaba utilizando un lenguaje soez, hasta que se lo explicaron todo.
El jardín estaba peor incluso que la casa, totalmente olvidado y cubierto de hierbas, y para encontrar la senda serpenteante Peter tuvo que abrirse paso entre los brezos y los matorrales. Pero perseveró y salió al rosal de arriba, y allí estaba el Estrecho de Plymouth, con el techo caído y las paredes combadas, y el musgo creciendo entre las losetas del suelo.
—Habría que repararlo de inmediato... —dijo Peter en voz alta—. ¿Qué es eso? —se dio rápidamente la vuelta hacia los arbustos a través de los cuales se había abierto paso, al oír una voz que desde allí, débil y lejana, le resultaba familiar, aunque hacía ya treinta años que había enmudecido.
Pues era la voz de Violet la que había hablado, y había dicho:
—¡Oh, Peter, estás aquí!
Sabía que era la voz de ella, pero sabía también la absoluta imposibilidad de que fuera así. Le asustó, y sin embargo le pareció absurdo asustarse, pues era sólo su imaginación espoleada por antiguas visiones y recuerdos la que le estaba engañando. Pero qué alegría haber imaginado siquiera que había vuelto a oír la voz de Violet.
—¡Vi! —gritó, y desde luego nadie respondió. Las palomas torcaces arrullaban en el tilo, había un zumbido de abejas y un susurro de viento en los árboles, y le rodeaba el aire suave y encantador de Cornish, que cargaba con el material de los sueños.
Se sentó en los escalones del cenador y exigió la presencia de su sentido común. Había sido una tarde incómoda, se sentía irritado por el olvido y la ruina en que había caído el lugar, y no quería imaginar esas voces que le llamaban desde el pasado, o tener extrañas y fugaces visiones que pertenecían a su infancia y adolescencia. Ya no pertenecía a esa época que presidían las hierbas ondulantes y las lápidas, y debía apartarse de todo lo que la evocaba, pues más que cualquier otra cosa era el director de prósperas empresas con grandes intereses que dependían de él. Se sentó para calmarse durante cinco minutos, desafiando a Violet, por así decirlo, a que le llamara de nuevo. Y entonces, tan inestable era su estado de ánimo, se quedó allí escuchándola. Pero Violet siempre se daba cuenta enseguida de cuándo no la querían, y debía haberse ido para unirse a los demás...
Rehízo el camino fijando su mente en lo que le rodeaba materialmente. El arce dorado de la parte de arriba del camino, un arbolillo tan alto como él la última vez que lo vio, se había convertido en un árbol de tronco robusto, el matorral de laurel en una elevada columna de hojas fragantes, y al pasar junto a la celinda salió de ella un jilguero con un vuelo en picado. Volvió otra vez a la casa, donde la fucsia trepadora extendía sus ramas a través de la ventana de su madre, y un aroma fuerte y picante (¡qué bien lo recordaba!) brotaba de los cálices del magnolio.
—Ha sido una tontería por mi parte volver a ver la casa —se dijo a sí mismo—. No quiero pensar más en ello: se acabó. Pero es una maldad no haber cuidado de la casa.
Regresó a la ciudad para devolver las llaves.
—Le estoy muy agradecido —dijo—. Era una casa agradable hace muchos años, cuando la conocí. ¿Por qué se ha permitido que se arruine de esa manera?
—No podría contestarle, señor. En los últimos diez años la han alquilado una o dos veces, pero los arrendatarios nunca se quedaban mucho tiempo. Al propietario le encantaría venderla.
En ese mismo momento Peter tuvo una idea caprichosa y absurda.
—¿Y por qué no vive él allí? —preguntó—. ¿O por qué los arrendatarios se iban enseguida? ¿Había algo en la casa que no les gustara? ¿Estaba hechizada, o algo parecido?
No pienso alquilarla ni comprarla, así que no importará que me lo diga.
El agente vaciló un momento.
—Bueno, corrían historias, si puedo hablarle confidencialmente. Pero todo son tonterías, desde luego.
—Por supuesto —contestó Peter—. Usted y yo no creemos en esas tonterías. Pero quisiera preguntarle: ¿se contaba que en el jardín se oían voces infantiles?
La discreción volvió a adueñarse del agente inmobiliario.
—No podría decirle, señor, no estoy seguro —contestó—. Lo único que sé es que la casa resultaría muy barata. Quizás quiera llevarse nuestra tarjeta.
Peter llegó a Londres a una hora tardía de la noche. Le estaba esperando una bandeja con sandwiches y bebidas, y tras el refrigerio se sentó a fumar y a pensar en los tres días de trabajo que había tenido en las minas de Cornwall: había que celebrar lo antes posible una reunión de directores para que consideraran sus sugerencias... Entonces se descubrió a sí mismo mirando la mesa redonda de palo de rosa sobre la que estaba la bandeja.
Pertenecía a la sala de estar de su madre en Lescop, y la silla en la que él se sentaba, una hermosa pieza del período estuardo, había sido la silla de su padre en la mesa del comedor, y la librería había estado en el salón, y la mesa para tarjetas de estilo chippendale... no podía recordar exactamente de dónde procedía. La colección de poemas de Browning había pertenecido a Sybil: el volumen lo había cogido de las repisas de la sala infantil. Pero era el momento de acostarse y se alegraba de no dormir en el ático del joven Peter.
Es dudoso que un hombre pueda extirpar una idea que haya enraizado bien en su mente. Puede cortar los brotes, quitar los capullos, y si éstos maduran destruir la semilla: pero las raíces son un desafío. Si tira de ellas, se rompen dejando en tierra alguna parte vital, y no pasará mucho tiempo antes de que una nueva prueba de su vitalidad brote del suelo allí donde menos lo esperaba. Eso era lo que le sucedía ahora a Peter: en mitad de una reunión de negocios el rostro de uno de los codirectores le recordaba al cochero de Lescop; si iba un fin de semana a jugar al golf a Rye, al Dormy House, el mirador de la sala de billar tenía la misma forma y tamaño que los de la sala de estar de Lescop, y el banco de aulagas situado junto al décimo green era como la hierba del campo de tenis: casi esperaba encontrar allí una pelota de tenis. Hiciera lo que hiciera, íuera donde fuera, algo le hacía acordarse de Lescop, y por la tarde, al regresar a casa, estaban allí los muebles, más de los que se había dado cuenta, pidiéndole regresar a su lugar de origen: alfombras, cuadros, libros, la cubertería de plata de la mesa, todo se unía en esa súplica muda. Pero Peter se tapaba los oídos; aquello era un sentimentalismo materialista carente de sentido, y no podía imaginar que pudiera volver a captar la vida sobre la que habían pasado tantos años, y de la que no quedaba otro actor que él mismo, simplemente restaurando la casa y sus antiguos muebles y volviendo a vivir allí. Aquello sólo serviría para poner de relieve su soledad por el contraste de vida de aquel escenario, en otro tiempo tan poblado, con su vacío actual. Y esa «irrupción» (así lo expresaba él) del sentimentalismo materialista sólo servía para confirmar la determinación que había tomado en Lescop. Había sido una visión amarga pero tonificante, y ahora la olvidaría.
Pero cuando ya había sellado su resolución, venía a él, como una brisa descuidada del oeste, el recuerdo de ese chico y esa chica a quienes había visto en la ciudad, y de la alegre familia que se iba de excursión por el río, de la bienvenida sutil que le habían hecho desde los arbustos del jardín, y sobre todo la sospecha de que el lugar estaba supuestamente hechizado. Y era precisamente porque estaba hechizado que lo deseaba, y cuando con mayor fuerza y sensatez se aseguraba a sí mismo que poseer la casa era una tontería, más la deseaba, y ahora constantemente daba color a sus sueños. Eran sueños felices; había regresado allí con los demás, como en los viejos tiempos, otra vez como niños en época de vacaciones, y a todos, como a él, les encantaba estar de nuevo en casa, y felicitaba mucho a Peter porque era él quien lo había arreglado todo. A menudo, en esos sueños, se decía a sí mismo: «Ya he soñado esto antes, y después despertaré y me volveré a encontrar viejo y solo, pero entonces será real».
Pasaron las semanas, atareado y próspero, se convirtieron en meses, y un día de otoño Peter se desmayó al regresar a casa tras haber pasado el día jugando al golf. No se había sentido muy bien desde hacía tiempo, estaba lánguido y se fatigaba con facilidad, pero con sus hábitos mentales robustos había considerado esos síntomas como simple pereza, y se había fustigado a sí mismo. Quizás fuera conveniente ahora someterse a una revisión médica para tener la satisfacción de que le dijeran que no había ningún problema.
Sin embargo, no fue ése el pronunciamiento médico...
—Pero es que realmente no puedo —contestó:—. ¡Un mes de cama y un invierno holgazaneando en la Riviera! Tengo el tiempo ocupado casi hasta Navidad, y después había decidido tomarme unas cortas vacaciones con unos amigos. Además, la Riviera es un agujero pestilente. No es posible. Supongamos que sigo viviendo como de costumbre:
¿qué pasaría?
El doctor Dufflin se hizo un resumen mental de su terco paciente.
—Morirá, señor Graham —le contestó alegremente—. Su corazón no es ya lo que era, y si quiere que siga funcionando, y que lo haga todavía muchos años, tendrá que ser sensato y darle un descanso. Evidentemente no insisto en la Riviera, era sólo una sugerencia porque pensé que probablemente tendría allí amigos que le ayudaran a pasar el tiempo. Pero sí insisto en algún clima suave, en el que pueda haraganear al aire libre.
Londres, con sus heladas y nieblas, no es conveniente.
—¿Y qué le parece Cornwall? —preguntó tras haber guardado unos momentos de silencio.
—Perfectamente, si le gusta. Pero desde luego no en la costa norte.
—Lo pensaré —dijo Peter—. Todavía me queda un mes.
Peter sabía que no tenía necesidad de pensarlo. Los acontecimientos conspiraban de modo irresistible para impulsarle a lo que deseaba hacer, aunque en contra de todo por lo que había estado luchando, así de fantástico e irracional era aquello. Ahora le resultaba fácil ceder y abandonar su obstinación. Unos cuantos telegramas al agente inmobiliario sirvieron para que Lescop fuera suya, otro telegrama le dio la dirección de un constructor y decorador de confianza, y con los planos de la casa, aunque en realidad poco los necesitaba, extendidos sobre la colcha, Peter dio órdenes urgentes. Había que abordar de inmediato todas las reparaciones estructurales, como las filtraciones de los tejados y las goteras en los techos, los maderajes podridos y la escayola que se desmenuzaba, y cuando todo eso estuviera hecho vendría la pintura y el empapelado. En la sala de estar solía haber un papel Morris; había sobre él flores de primavera, espinos, violetas y tableros de damas, un papel odiosamente sinuoso, pensó, pero ningún otro serviría. El recibidor estaba pintado de color huevo de pato verde, y la habitación de su madre en color rosa, «dígales que un rosa terrible», ordenó Peter a su secretario, «con un toque de azul: deben mandarme muestras a vuelta de correo, pero piezas grandes, no retales...» Luego estaba el asunto de los muebles: todos los muebles de la casa en la que se encontraba ahora y que hubieran pertenecido a Lescop tenían que regresar allí. Por lo demás, enviaría algunas cosas de Londres, accesorios del dormitorio, ropa blanca y utensilios de cocina: ya se encargaría de las alfombras cuando estuviera allí. Los dormitorios de invitados podían esperar; había que amueblar habitaciones para cuatro criados, y también el ático que había marcado en el plano, y que pensaba ocupar él. Nadie debía tocar el jardín hasta que él llegara: vigilaría personalmente los trabajos, aunque a mediados del mes siguiente debía disponer de un par de jardineros.
—Y eso es todo, por el momento —dijo Peter.
«¿Todo?», pensó mientras doblaba los planos, bastante aburrido con la dirección de unos asuntos que marchaban por sí solos. «Esto es sólo el principio: un simple apoyo».
La cura de descanso de un mes fue un verdadero éxito, y con instrucciones escritas de no agotar la mente ni el cuerpo, haraganear, salir al aire libre siempre que le fuera posible con paseos tranquilos y abundantes descansos, Peter recibió permiso para ir a Lescop y una tarde de diciembre le abrieron la puerta y por ella brotó la luz de la bienvenida. En el momento en que puso un pie en el interior supo, como un sexto sentido, que había hecho lo correcto, pues no sólo le saludaba la calidez y la comodidad ordenada que había en la casa antes desierta, sino también el conocimiento firme de que le estaban saludando aquéllos cuya pérdida le hacía sentirse solo... Esa sensación se produjo fugazmente, de una manera fantástica pero también convincente; era algo fundamental, todo se basaba en ella. La casa había recuperado su antiguo aspecto, y aunque se había atrevido a convertir el pequeño ático que estaba en la puerta de al lado del dormitorio del joven Peter en un baño, pensó: «Al fin y al cabo es mi casa, y debo estar cómodo. Ellos no necesitan cuartos de baño, pero yo sí, y aquí está». Y allí estaba, ciertamente, e instaló luz eléctrica, y cenó sentado en la silla de su padre, y después vagó de habitación en habitación sin hacer nada, embebiéndose de la atmósfera antigua y amistosa que le rodeaba dondequiera que fuese, pues Ellos estaban complacidos. Pero no se manifestó ninguna voz ni visión, y quizás les atribuía a Ellos el placer que él mismo sentía por haber regresado. Le habría encantado, sin embargo, escuchar un susurro o tener una visión fugaz, y de vez en cuando, mientras estaba sentado examinando algún informe de la British Tin Syndicate, escudriñaba las esquinas de la habitación, creyendo que algo se había movido allí, y cuando la rama de una trepadora golpeaba la ventana se levantaba y miraba hacia el exterior. Pero lo único que veía era la luz de las estrellas que caía como rocío sobre el césped abandonado.
—Sin embargo, están aquí —se dijo a sí mismo mientras corría la cortina.
Los jardineros estaban dispuestos a empezar a trabajar a la mañana siguiente, y bajo su supervisión empezaron a domesticar la jungla salvaje. Resultó agradable que uno de ellos fuera el hijo del vaquero, Calloway, el que había estado allí hacía cuarenta años, y seguía teniendo recuerdos de su infancia en el jardín, al que solía acudir con su padre desde la lechería, llevando a la casa cubos llenos. Se acordaba de que Sybil tenía sus cobayas en el secadero de la parte de atrás de la casa. Cuando Peter le oyó eso, se acordó también, y decidió entonces que tenía que limpiar el secadero de zarzas y hierbas.
—Pues me pensaba yo entonces que eran unas alimañas pero que muy feas —dijo Calloway el joven—. Aquí tenía la señorita Sybil las conejeras, rodeadas de tela de alambre. Menudo lío cuando el terrier de mi padre entró y mató a la mitad, mientras la joven señorita lloraba a los animalejos muertos.
Peter no recordaba aquella masacre de los inocentes; debió suceder un trimestre que él estaba en la escuela, y seguro que en las vacaciones siguientes los hábitos prolíficos de esos animales ya habrían alegrado la pena de Sybil.
Limpiaron el secadero y el sendero serpenteante que por entre los matorrales conducía al cenador, refugio de los afligidos barcos perseguidos por piratas. El cenador había sido reconstruido, cubriendo el techo de madera, las paredes rectificadas y encaladas, y las escaleras que conducían hasta el suelo de losetas fueron limpiadas del musgo que se había incrustado. El trabajo se terminó pronto y Peter solía sentarse allí a descansar y leer documentos tras una mañana de pasear y supervisar el jardín, pues se cansaba sólo de estar en pie una o dos horas, por lo que se quedaba dormitando en el soleado refugio. Pero ya nunca soñaba con regresar a Lescop, ni con las presencias que le daban la bienvenida. «Quizás sea porque he venido», pensó. «Y esos sueños sólo significaban que tenía que hacerlo. Pero creo que deberían demostrar que están complacidos: yo hago todo lo que puedo».
Sabía sin embargo que sí estaban complacidos, pues conforme avanzaba el trabajo en el jardín la sensación de Ellos y de su placer se hallaba suspendida sobre los caminos arreglados con la misma fuerza que el olor de la tierra húmeda y los helechos, ahora desenraizados, que impedían el paso. Todas las tardes Calloway recogía lo que había limpiado durante el día y lo apilaba sobre la hoguera del huerto. Los helechos llameaban, y los tallos húmedos de avellano siseaban antes de que prendieran las llamas; la fragancia del humo de madera llegaba hasta la casa. El trabajo se había terminado al cabo de tres semanas y aquella tarde Peter no durmió la siesta en el cenador, pues no podía dejar de caminar por entre el jardín de flores, el de hierbas de la cocina y el del huerto, que habían recuperado ya absolutamente su antiguo orden. Empezó a llover y se refugió bajo el tilo en el que anidaban las palomas, el sol volvió a salir y con su brillo de finales del invierno dio un último paseo hasta el fondo del camino, donde la puerta se encontraba ahora firme sobre sus goznes. De niño solía tardar mucho tiempo en cerrarla, dejándola que oscilara como un péndulo hacía atrás y hacia delante mientras el pestillo hacía un ruidito cada vez que cruzaba junto al pasador: ahora la abrió del todo y la soltó, dejándola que fuera hacia adelante y hacia atrás en un movimiento que se fue haciendo cada vez menor hasta que al final, con un ruidito metálico, se quedó inmóvil. Aquello le produjo un gran placer: le gustaba la precisión en los detalles.
De lo que no cabía duda era de que estaba muy fatigado: tenía además una sensación desagradable, como si tuviera un alambre tenso que atravesaba su corazón, y como si estuvieran aporreando contra él. El alambre le producía un dolor sordo, y el aporreo punzadas de dolor agudo. Todo el día había sido consciente de que le sucedía algo, pero estaba demasiado contento por haber terminado el jardín como para prestar atención a esos pequeños indicios físicos. Volvería a estar perfectamente con una buena noche de descanso, y si no podría quedarse en la cama el día siguiente. Subió las escaleras pronto, aunque no menos ansioso, y al instante se fue a dormir. El aire suave de la noche entraba por la ventana abierta, y el último sonido que escuchó fue el de la borla de la persiana contra la ventana.
Despertó de pronto, sabiendo que alguien le había llamado. La habitación estaba curiosamente iluminada, pero no con la calidad de la luz de la luna: era como un valle que estuviera en la sombra, mientras que en algún lugar, un poco por encima, brillaba el mediodía con poderoso esplendor. Volvió a oír entonces que le llamaban por su nombre, y supo que el sonido de la voz entraba por la ventana. Era indudable que le estaba llamando Violet: ella y los demás estaban fuera, en el jardín.
—Sí, ya voy —gritó saliendo de un salto de la cama.
Le pareció que ya estaba vestido, lo que no le resultó extraño: llevaba puesto un jersey y unos pantalones de franela, pero iba descalzo, por lo que se puso unos zapatos. Bajó las escaleras cruzando de un salto el primer tramo, lo mismo que hacía el joven Peter. La puerta de la habitación de su madre estaba abierta, y al mirar en el interior vio que ella estaba allí, evidentemente, sentada en la mesa y escribiendo cartas.
—Peter, es maravilloso que hayas regresado a casa —dijo—. Están todos fuera en el jardín, y te han estado llamando, querido. Ven a verme pronto y charlaremos.
Salió corriendo fuera por el camino que iba junto a las ventanas, y tomó luego el sendero serpenteante que llevaba al cenador cruzando los matorrales, pues sabía que iban a jugar a los piratas. Tenía que darse prisa si no quería que los piratas estuvieran fuera antes de que él llegara allí, y mientras corría gritó:
—Esperad un segundo, ya voy.
Cruzó corriendo junto al arce dorado y el laurel, y allí estaban todos en el cenador que era el refugio. De un solo salto subió los escalones y se encontró entre Ellos. Allí lo encontró Calloway a la mañana siguiente. Debió subir corriendo por el sendero serpenteante como un muchacho, pues la gravilla, recién puesta, mostraba con largos intervalos las huellas de las puntas de sus zapatos.



